Rilke: Las cinco cartas de la monja portuguesa Mariana Alcoforado
- iván garcía lópez

- Aug 9, 2018
- 3 min read
Las cinco cartas de la monja portuguesa Mariana Alcoforado
Rainer Maria Rilke
Traducción de Jesús Munárriz

No carecemos de noticias y comentarios sobre la vida de los sentimientos. Pero verlos, sólo los vemos en los breves instantes en que se alzan de súbito sobre la corriente del destino o –con algo más de sosiego– cuando ya muertos, desplomados, pasan flotando sobre su superficie.
¿No ha sido tal vez esto lo que ha proporcionado su prestigio en todas las épocas a las cartas portuguesas: que en ellas, como por un milagro, un gran sentimiento se aparta del destino y se adelanta a él, evidente, manifiesto, inolvidable?
¿En qué otra ocasión se ha tenido la posibilidad de ver crecer así al amor? ¿Dónde ha habido un sentimiento de tal intensidad y empeño que no se hundiera de inmediato, se modificara o nos confundiera adoptando disfraces? El arte de las amadas famosas consistía precisamente en mantener su sentimiento bajo la superficie; en sus retratos se nos transmite en ocasiones la rara y tosca sonrisa con que se lamentaban de sus crecientes sentimientos, al tiempo que se precipitaban en lo más profundo de su destino.
Qué diferente debió de haber sido aquella sonrisa de Mariana Alcoforado. No conservamos ninguna mención de ella y a duras penas somos capaces de entrever su rostro. Tanto nos parece ser su gesto lo que ha quedado, el gesto en perpetuo ascenso con el que alzó y mantuvo su difícil amor muy por encima de ella misma. No conocíamos antes ese gesto, pero la voz no era la primera vez que la escuchábamos. Es similar a aquella que en ocasiones se eleva al llegar la noche de primavera, estallando en todo cuanto no es capaz de seguir reteniéndola por más tiempo. Como con el ímpetu del ruiseñor no sólo nos llega un grito, sino también un silencio en el que está contenida la noche inabarcable, así está completo en las palabras de esta monja todo el sentimiento, su expresión y cuanto hay en él de inexpresable. Y su voz carece de destino, como la del ave.
Su vida es tan ilimitada y de tan torpe sencillez que incluso lo fatal de su amor no da pie a destino alguno. Ella lo echa en falta, anhela toda la acumulación, la excitación, la aniquilación que recibe el nombre de destino, mientras sigue teniendo la esperanza de llegar a ser una gran amada. Pero por encima de todo ello se transforma cada vez más en la gran amante que admiramos.
Pues ¿cómo resistirnos a la admiración que se apodera de nosotros cada vez que leemos esas cartas? Este fluir de reproches y esperanzas, dudas y decepciones se precipita cada vez con idéntica potencia sobre nosotros y carecemos de fuerza para detenerlo. Cada vez se nos vienen encima las mismas preguntas, los mismos reproches y las promesas habituales del amor, cuya lectura nos ha hartado tan a menudo. Pero aquí se les añade, al presentarse, un significado que aún no habíamos sido capaces de darles.
Lo presentíamos, no obstante, pero tal vez nunca se nos ha mostrado con tanta evidencia que lo esencial del amor no residía en lo compartido, sino en esto: en que uno fuerza al otro a transformarse en algo, a transformarse infinitamente, a transformarse en lo más extremo que sus fuerzas sean capaces de alcanzar. Las cartas de la abandonada demuestran que el conde de Chamilly ha sabido sustraerse casi por completo a este impulso, si no se parte del convencimiento de que ya le había resultado excesivo cuando, durante un par de meses, fue el amante de aquella feliz amada que tan en serio se tomaba el amor. Entonces puso, fatuo y egoísta, un par de requisitos a su sentimiento, que ella cumplió tan brillantemente y superó con tanto genio que él se alejó asombrado. Su marcha fue para ella algo inconcebible, pero la preparó para su tarea. Sola, abandonada, su naturaleza se dispuso a reparar y satisfacer todas las exigencias que el amado, con su superficialidad y prisa, había olvidado. Y casi podría decirse que la soledad era necesaria para hacer de este amor, que tan precipitada y descuidadamente había comenzado, algo tan perfecto.
Este espíritu, que era capaz de sentir una dicha tan grande, ya no puede hundirse bajo lo inconmensurable. Su dolor se vuelve terrible, pero su amor aún crece por encima de él: ya no se puede detener. Y al fin escribe Mariana al amado, refiriéndose a su amor: “ya no depende de cómo me trates”. Ha superado todas las pruebas:
Con estas cartas del siglo XVII se nos ha conservado un amor de incomparables fatigas.
Fragmento
Rainer María Rilke. “Epílogo”. Traducción de Jesús Munárriz. En: Mariana Alcoforado (Gabriel de Lavergne). Cartas de la monja portuguesa. Traducción y prólogo de Francisco Castaño. España: Hiperión, 2009.

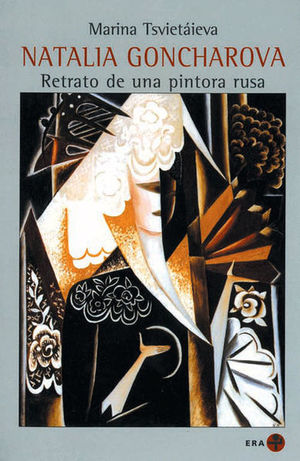
Comments