Hora prima: Erri de Luca
- iván garcía lópez

- Feb 6, 2021
- 3 min read
Traducción de Luis Rubio Morán
Estas páginas no son fruto de insomnios, sino del tiempo ganado al sueño en la madrugada. Durante muchos años de mi vida de obrero, he hojeado las Escrituras sagradas en su original hebreo una hora antes de ir al trabajo. Me parecía que de ese modo asimilaba algo de cada nuevo día antes de que el cansancio me lo impidiese. Creo que he sido uno de los pocos obreros felices por levantarse de la cama un rato antes, pues esa hora primera era mi tesoro. Hoy, que ya no ejerzo mi profesión, mantengo tanto el hábito como el horario.
«Como un pastor rescata de la boca del león dos patas o la punta de una oreja, así serán rescatados del enemigo los hijos de Israel» (Am 3, 12). Este versículo del profeta Amós irritaba a mi querido amigo Sergio Quincio, porque le parecía que reducía la salvación a unas sobras inservibles. A mí, en cambio, me ha proporcionado consuelo: esa migaja de un día devorado era señal de que no se perdía todo el tiempo que se me había confiado. El pastor de Amós se empeña en arrebatar a la era aquellos pedazos porque tiene que explicar al dueño del rebaño la pérdida que ha sufrido: la oveja ha desaparecido no porque él se haya descuidado, sino por el ataque de un enemigo más fuerte contra el que ha tenido que luchar. La hora que yo he salvado del resto del día es el trozo de oreja o la pata que he conseguido preservar del desperdicio inexorable, devorador, del tiempo que se me ha confiado.
Cada mañana, con la cabeza despejada y serena, acojo las palabras sagradas. He llegado a entender que acogerlas no significa aferrarlas, sino ser alcanzado por ellas, estar tan tranquilo que me deje agitar por ellas, tan indiferente y sin planes personales previos que pueda recibirlos de ellas, tan soso que me deje salar por ellas. Así he hospedado en mi casa las palabras de la Escritura sagrada.
Devuelvo aquí, algo desordenadamente, una parte mínima del don que se me ha hecho al encontrarlas.
*
No me considero ateo. Este término, de origen griego, está formado por la palabra «teo», Dios, y por el prefijo «a», que tiene un sentido privativo. El a-teo, pues, se priva de Dios, de la enorme posibilidad de admitirlo no tanto para sí mismo cuanto para los otros. Se excluye de la experiencia de vida de muchos. Dios no es una experiencia, no es demostrable, pero la vida de los que creen en él, la comunidad de los creyentes, sí es una experiencia. El ateo la juzga fruto de una ilusión y, de este modo, se niega a sí mismo la relación con una vasta parte de la humanidad. No soy ateo. Soy uno que no cree.
Creyente no es aquella persona que ha creído de una vez para siempre, sino aquella que, como denota este participio presente, renueva continuamente su credo. Admite la duda, se mueve en la cuerda floja de la negación a lo largo de su trayectoria. Y, es verdad, hay días en que el creyente cede, poco o mucho, porque esta es la apuesta más difícil entre todas las de la condición humana.
Soy uno que no cree. Todos los días me levanto bastante temprano y releo el hebreo del Antiguo Testamento con obstinación y como algo íntimo. Así aprendo. Siento que los trocitos que voy perdiendo en la rutina cotidiana me son restituidos por una palabra que lentamente sale al encuentro de mi inmovilidad y me conforta con su contenido.
---
Erri de Luca. Hora prima. Traducción de Luis Rubio Morán. Salamanca: Ediciones Sígueme, 2011. pp.5-8.

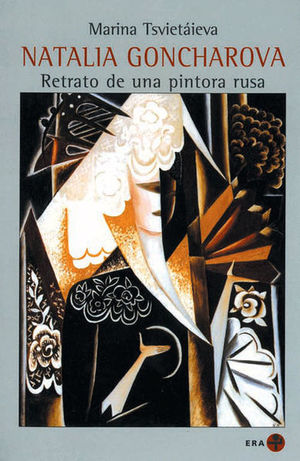
Comments