Guillermo Hudson: ¡Al fin en la Patagonia!
- iván garcía lópez

- Feb 20, 2020
- 4 min read

El viento había soplado con violencia durante toda la noche, azotando al tambaleante y viejo vapor que me conducía a Río Negro. Yo esperaba por momentos que el pobre barco, que había luchado contra tantas tormentas, se diera vuelta de una vez por todas, para sepultarme bajo esa enorme masa de agua. Por los gemidos de su resistente maderamen y la máquina palpitante como un corazón cansado, el barco se me antojaba un ser viviente que se sentía agotado por el esfuerzo de la lucha y que bajo el agua turbulenta encontraría la paz…
Pero alrededor de las tres de la mañana el viento empezó a moderarse, así que, quitándome el saco y los botines, me eché sobre la cama para dormir un rato.
Debo decir que el nuestro era un barco singular, viejo y bastante desvencijado; largo y angosto, parecía una nave vikinga. Los camarotes de los pasajeros se alineaban sobre cubierta como filas de pequeñas casitas de madera; su fealdad era sólo comparable a la inseguridad que significaba viajar en él. Para colmo de males, el capitán, que tenía alrededor de ochenta años, yacía en su camarote gravemente enfermo, tanto que murió pocos días después de nuestro accidente. El único piloto de a bordo dormía, habiéndoles confiado a los marineros la delicada tarea de dirigir al vapor en esa costa llena de peligros y a la hora más oscura de la tempestuosa noche.
Estaba a punto de dormirme cuando una serie de golpes, acompañados de extraños ruidos, chirridos y sacudidas bruscas de la embarcación, me hicieron saltar de la cama y correr hacia la puerta del camarote. La noche era oscura y sin estrellas, con viento y lluvia, pero el mar a muchos metros alrededor nuestro se veía más blanco que la leche. Me detuve de pronto, pues muy de cerca, en medio del camino entre mi puerta y la baranda a la que estaba amarrado el único bote, conversaban en voz baja tres marineros. “Estamos perdidos”, decía uno. “¡Perdidos para siempre!”, respondía otro. En ese momento el piloto se levantó de su lecho y corrió hacia ellos. “¡Dios mío! ¡Qué han hecho con el barco!”, exclamó con dureza. Y luego, bajando la voz, añadió: “¡Bajen la voz enseguida!”
Yo me deslicé sigilosamente y me detuve a menos de dos metros de distancia del grupo, que debido a la oscuridad no había notado mi presencia. Ni la más leve idea del cobarde acto que estaban a punto de realizar pasó por mi mente –pues su intención era escaparse, dejándonos abandonados a nuestra suerte. Pensé que podría salvarme saltando con ellos al bote, a último momento, cuando no les fuera posible evitarlo, a no ser que, golpeándome, me dejaran sin sentido, aunque también podría suceder que pereciéramos juntos en esa horrible superficie blanca. Pero otra persona más experimentada que yo escuchaba también. Era el primer ingeniero, un joven inglés de Newcastle-on-Tyne. Viendo que los hombres se dirigían al bote, salió del cuarto de máquinas con un revólver en la mano, siguiéndolos sin que lo vieran, y cuando el piloto dio la orden de bajar el bote, avanzó unos pasos con el arma en alto, manifestando con voz tranquila pero firme que haría fuego contra el primero que se aventurara a obedecerlo. Los hombres retrocedieron inmediatamente, desapareciendo entre la negra noche.
Unos momentos después los pasajeros empezaron a afluir a la cubierta, presas del miedo. Detrás de todos, pálido y desencajado, apareció como un fantasma el viejo capitán, que venía de su lecho de muerte. Se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin dar ninguna orden y sin poner atención a las preguntas agitadas que le dirigían los pasajeros, cuando de pronto, por una feliz casualidad, el vapor pudo zafar de las rocas, sumergiéndose en la hirviente y lechosa superficie. Un momento después surcaba las oscuras aguas, ya en relativa calma.
Durante diez o doce minutos corrió con rapidez y suavidad. Nuevamente todos decían que el barco había dejado de moverse y que estábamos clavados en la arena de la costa, pero nada se veía, por la intensa oscuridad. Sin embargo, yo tenía la impresión de que seguíamos avanzando rápidamente. No soplaba ya viento, y a través de las nubes que empezaron a entreabrirse apareció el primer resplandor del alba, que fue como un alivio para todos. Gradualmente la oscuridad se volvía menos intensa, hasta no quedar delante nuestro sino algo uniforme y negro, al parecer sólo una porción de esas tinieblas que pocos minutos antes nos habían hecho confundir el cielo con el mar. Pero, una vez que la luz nos permitió ver, comprobamos que se trataba de una hilera de montículos o médanos de arena situados a muy pequeña distancia de nosotros.
Realmente, habíamos varado; y aunque aquí el barco estaba más seguro que entre las puntiagudas rocas, como la posición no dejaba de ser peligrosa, resolví desembarcar. Tres pasajeros se aventuraron a hacerme compañía, y como la marea estaba baja, calculando que el agua nos daría al pecho, pudimos descender al mar por medio de cuerdas, dirigiéndonos hacia la costa, a la que pronto llegamos.
No tardamos en subir a los médanos para observar el panorama que se escondía detrás de ellos. ¡La Patagonia estaba allí, por fin! ¡Cuán a menudo la había visto en mi imaginación! ¡Cuántas veces había deseado ardientemente visitar este desierto solitario, no hollado por el hombre, para descansar allá lejos en su paz primitiva y desolada, apartado de la civilización! ¡Allí estaba, completamente abierto ante mis ojos, el desierto intacto que despierta tan extraños sentimientos en nosotros; la antigua morada de los gigantes, cuyas pisadas impresas en la playa asombraron a Magallanes y a su gente, y dieron origen al nombre de Patagonia!
Allí también, un poco más al interior, se encontraba el lugar llamado Trapalanda y el lago custodiado por un espíritu en cuyas márgenes se levantaron los cimientos de la misteriosa ciudad que muchos han buscado pero que ninguno hallara.
----
Guillermo Hudson. Días de ocio en la Patagonia. Buenos Aires: El elefante blanco, 1997. pp. 9-12. No se consigna nombre del traductor.

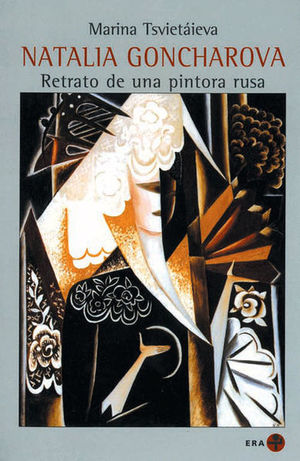
Comments