Eliot Weinberger: "El zócalo: centro del universo"
- iván garcía lópez

- Apr 26, 2020
- 6 min read
Traducción de Magali Tercero
Nietzsche, moribundo, soñó con trasladarse a Oaxaca para recuperar la salud. Otros, y me incluyo entre ellos, hemos soñado con morir y mudarnos a Oaxaca. Porque en cualquier momento y aunque fuera por sólo un instante, el lugar en donde deseo estar es el Zócalo de la ciudad.

Se trata de algo más que algunos placeres habituales de los turistas, como sentarse en la plataforma del café El Marqués, contemplando los calles empedradas en donde no transitan autos, las flores anaranjadas en las copas de los flamboyanes, los vendedores de globos empequeñecidos por una explosión de color rosa y plateado, los chicos jugando risueños a las escondidillas con el tonto del pueblo, el extraño silencio que se adueña de la plaza, aun cuando miles de personas se hallen presenciando las caprichosas puestas en escena de la noche de rábanos. Y también es un placer mayor que la sensación de estar envuelto en el saludable clima que soñaba Nietzsche –una temperatura que aquí en el norte de Estados Unidos gozamos sólo uno o dos días al final de la primavera, y que anhelamos durante el resto del año.
El Zócalo de Oaxaca es algo más que la plaza más hermosa de México. Más que otras plazas, ésta cumple la función de todos los zócalos: un lugar para hacer nada, sentado en el centro del universo.
Tradicionalmente una ciudad no sólo contiene un centro sagrado o secular: es un centro rodeado de calles y casas, y desde ese centro inmóvil, el “eje inamovible” del confucionismo, emana el poder de la ciudad; y alrededor de él giran los ires y venires del mundo. Han Ch’ang-an, dos mil años atrás, fue la manifestación más literal de esto: estaba dispuesta en la forma de los Grandes y Pequeños Cucharones con el Palacio Resplandeciente del Emperador en el lugar de la inmóvil Estrella del Norte.
En tiempos de inseguridad, como ocurrió en la Europa medieval, el centro se encuentra entre un laberinto de calles sinuosas, fácilmente defendibles, todas confinadas entre fosos y muros. En momentos de confianza imperial, la ciudad está trazada como una red, emblema del nuevo orden que se ha sobrepuesto al caos previo.
Mohenjodaro fue la primera de las muchas ciudades reticuladas, y más tarde, tras la luminosa edad oscura, el Renacimiento italiano redescubrió la idea, inspirado –esto es muy italiano– en el ajedrez: los pequeños cuadrados dispuestos en orden como el escenario de intrigas, estrategias y asesinatos. A su vez los españoles lo tomaron de los italianos, y cuatro años después del primer viaje de Colón ya estaban levantando la primera ciudad trazada, Santo Domingo, en la isla de La Española. Hacia 1580 había 270 ciudades similares a lo largo de la Nueva España.
(La conquista seguida por la duplicación de monumentos en honor del propio conquistador: es la norma en Occidente, desde los arcos de los romanos a los arcos de McDonald’s. En contraste considérese esta muestra de la inteligencia china: cuando el legendario emperador fundador Huang-ti derrotaba una ciudad, hacía construir una réplica exacta del palacio de ésta en su propia capital, para albergar y retener las fuerzas vitales que alguna vez le habían dado fuerza a la ciudad caída. Los romanos, en tantos aspectos una conjunción del Este y del Oeste, dieron un giro protocapitalista a esta práctica asiática: el evocatio, en donde las deidades locales de ciudades sitiadas fueron invocadas y persuadidas de mudarse a Roma donde disfrutarían de mayores poderes.)

Pocas ciudades coloniales españolas –con las grandes excepciones de México-Tenochtitlán y Cuzco– fueron construidas sobre las antiguas ciudades precolombinas: un Nuevo Mundo debía regirse por un nuevo orden del mundo. Oaxaca por sí misma estuvo cambiando de lugar y de nombre durante unos cuantos años: primero en 1520 como Villa de Segura de la Frontera, cerca del pueblo zapoteca de Tepeaca; después por el fuerte azteca de Huaxyacac, después, hacia la costa, en el sur, al reino mixteca de Tututepec, en donde el clima era demasiado tropical y los nativos igualmente hostiles; después, en 1522, se convirtió de nuevo en Huaxyacac, como el pueblo de Antequera, y más tarde, es incierto cuando, quedó bautizada como Oaxaca, el nombre náhuatl original que había sido transformado por el farfulleo español.
En 1529 el gran urbanista del imperio, Alonso García Bravo, arquitecto de la ciudad de México y Veracruz, fue enviado para que trazara una retícula sobre los edificios demolidos del pequeño fuerte azteca. El Zócalo que él diseñó, precisamente alineado, como siempre lo son los centros, hacia los puntos cardinales, medía exactamente cien varas por cien. En el lado norte, el lugar de la muerte para los aztecas, iba a estar la catedral. Hacia el sur, habría edificios municipales. No se necesitaban muros para mantener alejados a los bárbaros: desde el Zócalo este equilibrio de poder sagrado y secular irradiaría indestructible hacia el valle.
Sentarse en el silencio del Zócalo de Oaxaca –un silencio que no proviene de la ausencia de movimiento, sino que es como si todo sonido hubiese sido borrado, vaciado de toda actividad humana– es recuperar el estado de perfecta paz que sólo puede ocurrir en el centro, y del que ahora carecen la mayoría de nuestras ciudades y nuestras vidas. Soñar con sentarse en el Zócalo de Oaxaca no es imaginar una huida del mundo, un naufragio en una isla tropical. Es imaginar una existencia –que puede durar sólo unos momentos– en el corazón del mundo: estar completamente en el mundo, pero sin distracciones.
Y sin embargo, como ocurre siempre en México, el orden es subvertido, la simetría sesgada. El eje central de Teotihuacán no atraviesa el templo de Quetzalcóatl; Monte Albán, Mitla, Chichén Itzá, y en tantas otras ciudades está situado de manera similar, intencional y levemente dislocada. ¿Se trata de una imagen de la imperfección del mundo humano, que puede imitar el Paraíso pero nunca competir con él? ¿O se trata más bien de un símbolo del devenir de las formas que casi, nunca completamente, están fijas? El tiempo, en el México precolombino, puede haber sido un nido de círculos perfectos, uno dentro del otro, pero las formas dominantes eran la espiral y los escalones dentados. Espiral: de un punto central del origen que avanza como un remolino hacia lo desconocido. Escalones dentados: el camino menos directo para ir de un punto a otro.
En el Zócalo de Oaxaca, uno está situado en el centro y es jalado en dos direcciones. Físicamente, hacia el norte, hacia la pequeña plaza que está junto y hacia la Alameda que está enfrente de la catedral, otro centro de actividad, y un recordatorio de que, apenas afuera del centro, hay siempre otro centro. Y metafórica, o históricamente, hacia el sur, a una cuadra del Zócalo, donde está ahora el mercado municipal, y en donde está el fantasma de otro centro, el de Huaxyacac, el pueblo arrasado. En su tiempo fue una ciudad ordenada y acuartelada: seiscientos hombres con sus mujeres e hijos de cada una de las principales provincias aztecas: mexicanos, texcocanos, tepanecas, xochimilcas, con otros grupos diseminados en las afueras.
Hay dos cosas que hacer en el Zócalo. En primer lugar, uno puede dar la vuelta, así como los nuevos reyes de China o Egipto o Cambodia, antes de su coronación, eran requeridos para rodear el centro sagrado. Este paseo delimita el lugar de uno en el mundo; en el sentido democrático del término, un territorio para habitar, no para poseer o dirigir. Segundo, uno debe sentarse en ese lugar y dejar que el mundo continúe. Es un acto natural en México –tan sagrado y natural como lavarse las manos en la India. No obstante es inimaginable en otras culturas: en Nueva York, por ejemplo, uno necesita unirse a un grupo religioso alternativo para sentarse sin pena alguna.
Cuando se está sentado en el Zócalo, los ojos están invariablemente fijos en el centro del centro, el adornado quiosco ruritanio. Es la última contribución europea a este concepto del espacio sagrado: que el centro absoluto no es un árbol cósmico o una montaña sagrada o una columna –escaleras entre el cielo y la tierra– sino un recinto formado por un espacio vacío. El vocablo inglés bandshell lo capta perfectamente: band, la fuente de la música; shell, un vacío confinado, una concha de mar que uno coloca contra el oído.
En Oaxaca, la alta plataforma con concha acústica es un espacio prohibido, inaccesible para el público, aunque los niños, como en una antigua parábola, siempre encuentran la forma de entrar. Vacío durante el día, lleno de músicos locales por la noche. ¿A quién le importa si la música es menos que etérea? La imagen que uno sueña es ésta: en el centro del universo hay una plaza perfecta, precisamente alineada; en su centro hay un espacio vacío, y, al final del día, el espacio está lleno de música, música para restablecer el sonido que creó el universo, el sonido que inventará el día siguiente.
El tiempo gira, el mundo gira, alrededor del eje. El lugar, donde, al escribir ahora, yo quisiera estar.
1993
----
Eliot Weinberger. “El zócalo: centro del universo”. Traducción de Magali Tercero. En Artes de México 21 (1998). pp. 26-33. Original: "In the Zócalo".
Imágenes: Plaza de Armas de Oaxaca, Hotel de La Paz, Portal Quiñones, fotografía de Teobert Maler, 1885; Plano de la Ciudad de Oaxaca, 1974, Archivo General de la Nación.

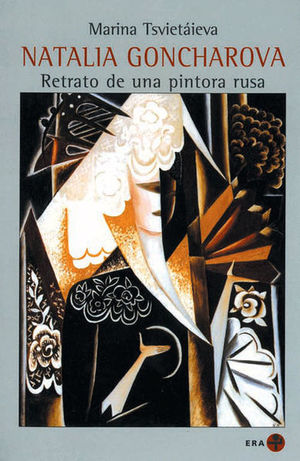
Comments