Walter Benjamin: El terremoto de Lisboa
- iván garcía lópez

- Nov 1, 2018
- 9 min read
Updated: Nov 1, 2018

¿Alguna vez les ha tocado esperar en una vieja farmacia y observar cómo arma las recetas el farmacéutico? Sobre una balanza con pesas muy pequeñas mide gramo a gramo, o por décimas de gramo, todas las sustancias y polvitos que conforman la mezcla ya lista. A mí me pasa lo mismo que el farmacéutico cuando les cuento algo aquí en la radio. Mis pesas son los minutos, y debo sopesar con mucha precisión cuánto pongo de esto y cuánto de aquello, para que la mezcla salga bien. Ustedes se preguntarán por qué. “Si quiere hablar del terremoto de Lisboa, pues bien, empiece por donde empezó, y luego siga contando lo que sucedió después”. Pero si hago eso, no creo que les vaya a gustar. Se derrumba una casa tras otra, muere una familia tras otra; el horror del fuego que se expande y el horror del agua, la oscuridad y los saqueos; los lamentos de los heridos y las quejas de quienes buscan a sus familiares. A nadie le gustaría escuchar sólo esas cosas, y justamente esas son las cosas que se repiten más o menos de la misma manera en cada gran catástrofe natural.
El terremoto que destruyó Lisboa el 1 de noviembre de 1755 no fue sólo una desgracia como miles de otras, sino que fue particular y llamativa en muchos aspectos. De esos aspectos es que quiero hablarles. En primer lugar, fue uno de los sismos más grandes y aniquiladores de todos los tiempos. Pero no sólo por eso exaltó los ánimos y mantuvo ocupado a todo el mundo en aquel siglo como pocas otras cosas.
La destrucción de Lisboa fue en aquel momento como decir hoy la destrucción de Chicago o de Londres. A mediados del 1700, Portugal estaba aún en la cumbre de su inmenso poder colonial. Lisboa era una de las ciudades comerciales más grandes del mundo. Su puerto, en la desembocadura del Tejo, estaba todo el año lleno de barcos. Lo rodeaban las enormes casas de comercio de los mercaderes ingleses, franceses y alemanes, sobre todo de Hamburgo. La ciudad contaba con treinta mil casas y mucho más de doscientos cincuenta mil habitantes. Cerca de un cuarto de ellos perdió la vida en este terremoto.
La corte del rey era famosa por su severidad y su brillo. Entre las muchas descripciones de la ciudad de Lisboa que aparecieron en los años previos al sismo se pueden leer las cosas más extrañas acerca de la rígida solemnidad con que los cortesanos y sus familias se daban cita en las noches de verano con sus carrozas en la plaza principal de la ciudad, la Plaza del Rossio, donde conversaban un ratito entre ellos sin bajar de sus coches. Del rey de Portugal se tenía una imagen tan elevada que en uno de los muchos volantes que luego difundieron por toda Europa una descripción detallada de la tragedia no se da crédito a la circunstancia de que el terremoto también hubiera afectado a una personalidad tan grande.
Así como la desgracia sólo aparece en su grandeza cuando ha sido superada –escribe este singular cronista–, la mejor forma de darse una lamentable idea de este suceso espantoso es pensando que un gran rey pasó un día entero junto a su esposa en una carroza, abandonado por todo en el mundo y en las condiciones más miserables.
Los volantes en los que se leen este tipo de cosas ocupaban en aquella época el lugar de los periódicos. El que podía buscaba relatos detallados de testigos oculares, luego los hacía imprimir y los vendía. Más adelante les leeré un tramo de una crónica de esas, pero basada en lo que vivió un inglés asentado en Lisboa.

Hay otra razón especial por la que este acontecimiento conmovió de tal modo a la gente, haciendo que circularan innumerables volantes de mano en mano y que casi cien años más tarde siguieran apareciendo nuevas crónicas sobre el hecho. El impacto de este terremoto fue más amplio que el de ninguno que se tuviera noticia. Se sintió por toda Europa y hasta en África. Se calcula que con sus réplicas más alejadas cubrió la increíble superficie de dos millones y medio de kilómetros cuadrados. Los temblores más fuertes llegaron hasta la costa de Marruecos, de un lado, y hasta la costa de Andalucía y Francia por el otro. Las ciudades de Cádiz, Jerez y Algeciras fueron arrasadas casi en su totalidad. En Sevilla, las torres de la catedral se sacudieron como juncos en el viento, según relató un testigo. Las sacudidas más violentas se propagaron a través del mar. Desde Finlandia hasta la India holandesa se sintieron los gigantescos movimientos de agua. Se ha calculado que el temblor del océano desde la costa portuguesa hasta la desembocadura del Elba se propagó a la monstruosa velocidad de un cuarto de hora.
Pero basta con lo que se percibió en el momento de la desgracia. Más que de esto, la fantasía de los hombres de aquel entonces se ocupó de lo que se pudo observar en las semanas precedentes en materia de acontecimientos naturales extraños. Estos fenómenos fueron interpretados con posterioridad como presagios de la calamidad futura, y no siempre de manera equivocada. Dos semanas antes del día aciago, estallaron de pronto vapores desde la tierra de Locarno, al sur de Suiza, que en dos horas se habían transformado en una niebla roja que cayó hacia la noche en forma de lluvia púrpura. A partir de ese momento pudieron observarse al oeste de Europa huracanes espantosos combinados con aguaceros e inundaciones. Ocho días antes del temblor, la tierra de Cádiz se cubrió de una masa de gusanos.
Nadie se ocupó más de estos sucesos en aquel entonces que el gran filósofo alemán Immanuel Kant. En el momento en que tuvo lugar el terremoto, era un joven de 24 años. No había salido ni nunca saldría de Königsberg, su lugar de nacimiento, pero con un empeño increíble juntó todas las noticias que pudo recibir sobre este sismo. El pequeño texto que escribió sobre ese tema constituye el principio de la geografía científica en Alemania. Y sin duda el principio de la sismología.
Me gustaría contarles un poco acerca del camino que ha recorrido esta ciencia desde aquella descripción del sismo de 1755 hasta hoy. Pero debo ser cuidadoso para que nuestro inglés no se pierda en el tumulto, pues quiero leerles el relato de lo que vivió durante el terremoto. Es que ya está impaciente, pues quiere volver a tener la palabra después de ciento cincuenta años en los que nadie se ocupó de él, y sólo me permite decirles un par de palabras sobre lo que hoy sabemos acerca de los terremotos. Pero antes que nada: la cosa no es como se la imaginan. Porque apuesto a que si ahora pudiera hacer una pequeña pausa y les preguntara cómo se intentarían explicar un sismo, ustedes pensarían primero en los volcanes. Y es verdad que las erupciones de los volcanes a menudo están relacionadas con los sismos, o al menos son anunciadas por estos. Así es como la gente creyó durante dos mil años, desde los antiguos griegos hasta Kant y aun hasta cerca del año 1870, que los terremotos provenían de los gases ígneos, los vapores en el interior de la tierra y cosas similares. Pero cuando se verificó el asunto con instrumentos de medición y cálculos de una agudeza y refinamiento de la que no se pueden dar una idea (y yo tampoco), resultó que era algo completamente distinto, al menos para los grandes terremotos como el de Lisboa.

Esos terremotos no surgen de lo más profundo de la tierra, que aún hoy imaginamos líquido o mejor dicho barroso, como un lodo de fuego. Se originan por procesos en su corteza, que es una capa de unos tres mil kilómetros de grosor. En esa capa reina la intranquilidad; en su interior las masas se están desplazando todo el tiempo, siempre tratando de mantener el equilibrio entre sí. Se conocen algunas de las razones que perturban este equilibrio, mientras que se trabaja incansablemente para sondear otras. Lo que sabemos con seguridad es que los cambios más importantes ocurren debido al continuo enfriamiento de la tierra. Este enfriamiento provoca enormes tensiones en las masas rocosas, hasta que terminan rompiéndose. Tras esto, buscan un nuevo equilibrio mediante cambios de posición, que nosotros sentimos como terremotos.
Otras transformaciones tienen lugar por el desmoronamiento de las montañas, que se vuelven más livianas, y por los aluviones que se depositan en el fondo del mar, que se vuelve más pesado. También las tormentas que recorren la tierra, sobre todo en otoño, sacuden la superficie del planeta. Por último, falta determinar cuáles son las fuerzas que ejerce sobre la superficie de la tierra la atracción de los cuerpos celestes.
Si esto es así, podrían decir ustedes, la superficie de la tierra nunca va a poder calmarse de verdad y los terremotos van a seguir sucediendo de manera constante. Y tienen razón, así es. Los delicadísimos instrumentos para medir sismos que tenemos hoy nunca están del todo quietos. Es decir que la tierra tiembla todo el tiempo, sólo que la mayor parte de las veces lo hace de tal modo que nosotros no percibimos nada.
Eso empeora la situación cuando de pronto, ¡oh cielos!, este temblor se vuelve perceptible. Oh cielos, efectivamente:
El sol brillaba en todo su esplendor –escribe nuestro inglés, que al fin toma la palabra. El cielo estaba completamente despejado y claro, no se percibía la menor señal de algún fenómeno natural, cuando entre las 9 y las 10 de la mañana, estando yo sentado en mi escritorio, la mesa hizo un movimiento que me sorprendió bastante, pues no le reconocí razón alguna. Estaba aún pensando en el posible motivo cuando la casa tembló de arriba abajo. En el interior de la tierra retumbó un trueno, como si a gran distancia se precipitara una tormenta. Ahora sí dejé rápidamente la pluma y me puse de pie de un salto.
El peligro era grande, pero quedaba la esperanza de que el asunto transcurriera sin perjuicios. El instante siguiente puso fin a esta duda. Se escuchó un terrible golpeteo, como si todos los edificios de la ciudad se estuvieran derrumbando. También mi casa se sacudió de tal forma que los pisos superiores se desmoronaron de inmediato. Las habitaciones en las que yo vivía tambalearon de tal modo que cayeron todos los enseres. Temí caer muerto por un golpe en cualquier momento, pues los muros estallaban y de las hendiduras salían disparadas grandes piedras, mientras que las vigas del techo casi flotaban sueltas por todas partes.
En ese momento el cielo se oscureció tanto que ya no era posible reconocer ningún objeto. Era como una tormenta de arena en el desierto, ya sea como consecuencia del infinito polvo que producían las casas al caer, o porque la tierra había generado un cúmulo de bruma sulfurosa.
Al fin la noche volvió aclarar y la violencia de los golpes cedió. Recobré cierta serenidad y miré a mi alrededor. Me di cuenta de que si había sobrevivido hasta ese momento era gracias a una pequeña casualidad: de haber estado vestido, enseguida habría huido hacia la calle y habría caído bajo los edificios que se desplomaban.
Me puse los zapatos y un pantalón a toda velocidad y me precipité ahora sí hacia la calle, en dirección al cementerio de San Pablo, que por su altura era donde creí estar más a resguardo. Nadie estaba en condiciones de reconocer la calle donde vivía. Muchos no sabían contestar a la pregunta de qué les había pasado. Todos estaban desperdigados y nadie sabía dónde se había ido lo suyo ni los suyos.
En lo alto del cementerio fui testigo de un espectáculo horrible: hasta donde llegaba la vista mar adentro, un gran número de barcos se balanceaban y chocaban entre sí, como en la peor de las tormentas. De pronto se hundió el muelle más robusto de la costa, arrastrando a todas las personas que habían creído estar a salvo sobre él. Al mismo tiempo cayeron, presas del mar, los botes y vehículos en los que tantos habían buscado salvarse.
Como se sabe por otros relatos, la tremenda ola de veinte metros de altura que el inglés vio desde lejos se precipitó sobre la ciudad más o menos una hora después del segundo sismo, que fue el más asolador. Cuando la ola se retiró, el lecho del Tejo apareció súbitamente seco: el retroceso de la ola fue tan violento que se llevó consigo toda el agua del río.

Cuando cayó la noche –concluye el inglés–, la ciudad devastada parecía haberse convertido por completo en un mar de fuego: la claridad era tal que se hubiera podido leer una carta. Al menos en cien lugares ascendían las llamas, que hicieron estragos seis días seguidos, devorándose todo lo que se había salvado del terremoto. Miles las miraban, petrificados por el dolor, mientras que las mujeres y los niños pedían ayuda a todos los santos y ángeles. Y la tierra seguía temblando, un poco más o un poco menos, a menudo de forma ininterrumpida durante un cuarto de hora.
Basta con lo dicho sobre este día aciago, el 1 de noviembre de 1755. La desgracia que trajo consigo es una de las pocas frente a las que la humanidad se encuentra hoy tan indefensa como en aquel entonces. Pero también aquí la técnica encontrará algún remedio, aunque sea solamente por el rodeo de la predicción. De momento, los órganos sensoriales de algunos animales aún parecen ser superiores a nuestro instrumental más preciso. Especialmente los perros, se supone que días antes de un terremoto muestran una intranquilidad tan manifiesta que en las zonas de peligro se los utiliza como ayuda en las estaciones sismológicas.
Con lo cual se han acabado mis veinte minutos, que espero no se les hayan hecho largos.
----
Walter Benjamin. “El terremoto de Lisboa”. En Juicio a las brujas y otras catástrofes. Traducción de Ariel Magnus. Buenos Aires: Interzona, 2015. pp. 49-55.

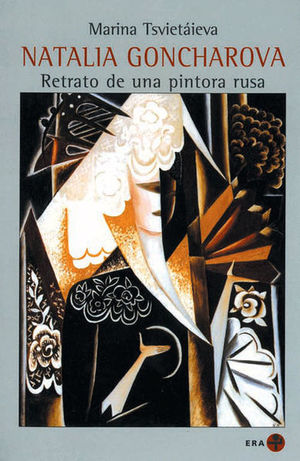
Comments