Traducir como trashumar: Mireille Gansel
- iván garcía lópez

- May 21, 2023
- 6 min read
Traducción de Ariel Dilon
a Jean Halperin zal
hombre de paz y de luz
La lengua natal no es un conjunto
de reglas gramaticales y de modismos que han
sido puestos a disposición del niño.
Es el alimento espiritual de su alma.
Janusz Korczak
A la escucha del silencio

Cuando llegaba una carta de Budapest, el padre se absorbía en su lectura, toda la casa retenía el aliento, reinaba un silencio religioso. Sentado en el gran sofá, de pronto estaba muy lejos. Después, con una gravedad ritual, anunciaba: «Esta noche, os traduciré». Nadie faltaba entonces al llamado. Nadie se habría permitido siquiera hacerse esperar. Me acuerdo: esa escucha de los silencios cuando el padre buscaba la palabra justa o la construcción de la frase, corrigiéndose a veces, rectificándose. Intersticios de misterio, delgados puentes de segundos. A la niña le gustaba oír las palabras que hablaban de ella; es más, oírlas pronunciadas por ese padre bastante quisquilloso con los cumplidos. Hubo una velada memorable, pues fue en ese instante cuando viví por primera vez desde dentro, sin aquilatar todavía su alcance, lo que aquello iba a significar para mí: «traducir». Las cosas sucedieron con toda la simplicidad del mundo. Como a menudo ocurre con lo que es importante. Pues bien, en ese pasaje de la carta se hablaba de mí, ¡qué felicidad! Mi padre traduce con una primera palabra el término utilizado por su hermano, o por una de sus hermanas: «cariño»; tropieza con la palabra siguiente y repite una primera vez ese adjetivo, a fin de cuentas, bastante banal; luego prosigue y vuelve a tropezar y lo repite una segunda vez. Es entonces cuando se produce el clic decisivo. Me atrevo a interrumpirle... y pregunto: «Pero en húngaro ¿es la misma palabra?». Él se evade: «¡Quiere decir lo mismo!». Me atrevo a insistir: «Pero ¿cuáles son las palabras en húngaro?». Entonces, una a una, enumera casi con vergüenza, en todo caso con un tapujo, como si cometiese una impudicia, las cuatro palabras mágicas que yo nunca más olvidaré: «dragam – kedvesem – aranyoskam – edesem». Fascinada, e implacable, yo lo acoso, suplicándole que me «traduzca» lo que «cada una» de ellas «quiere decir»: dragam: cariño mío; kedvesem: mi encanto; y esas otras dos palabras cuya sensual literalidad me sería para siempre inolvidable: aranyoskam: mi pequeña de oro; edesem: mi pequeña de azúcar.
Esa noche descubro que las palabras, como los árboles, tienen raíces cuya magia me es revelada por mi padre: arany: el oro; edes: azúcar, dulce. De repente, los depurados trazos del francés se han puesto a arder frente a aquel arcoíris de sensaciones, enriquecida cada una por un posesivo tiernamente envolvente.
A través de esas cuatro palabras, es otro mundo el que se abre. Una lengua por nacer en mi propia lengua. Y la convicción de que ninguna palabra que hable de lo humano es intraducible.
«¿Conoces el país...?»
Al ucase que proscribía la lengua húngara, el padre le había puesto un bemol: «Si quieres comunicarte con la familia, sólo tienes que aprender alemán».
«¿Pero tú sabes alemán?» La respuesta del padre fue desgarradora: «Me sé ocho palabras, las que el profesor reservaba a los alumnos judíos de la clase, las únicas que me inculcó: Du bist ein Stück Fleisch mit zwei Augen» [Eres un pedazo de carne con dos ojos]. Y añadió: «Detesto el alemán». Muchos años después, la niña comprenderá que esa detestación anudaba, bajo las aguas sordas de un sufrimiento común y una rebelión común, un doble rechazo: del alemán, lengua de los perseguidores y de los que humillan, y del hebreo, la lengua de su ser-judío perseguido y humillado. De su infancia en Balassagyarmat guardó también, durante toda su vida, el rechazo a toda forma de doble discurso. A toda traición de la Palabra. La Palabra en la lengua de los profetas: el hebreo de la piedad de su madre, Deborah, de largo linaje oriundo de Moravia. El hebreo de las plegarias de su padre, Nathan, de largo linaje oriundo de Galitzia. País de los confines del imperio austrohúngaro, inventado cuando Polonia fue dividida, en 1772, y luego tachado del mapa del mundo en 1918. Encrucijada de las lenguas de todos los pueblos que lo componían: polaco, ruteno, alemán, yidis. Tierras de miseria y de feroces persecuciones, donde los más pobres entre todos los judíos echaron las raíces místicas de una intensa piedad: el jasidismo. «Jasid-jesed»: «con bondad y con fervor de corazón». Es el caso, por ejemplo, de aquel abuelo Nathan: vivía los textos sagrados en los gestos más humildes, a los que daba todo su sentido el tiempo del sabbat. Era tipógrafo en una pequeña imprenta, y todos los sábados, vestido con su traje negro gastado y digno, emprendía un recorrido a pie por los hospitales de Budapest, iba a sentarse junto a los enfermos que no tenían visita, conversaba con ellos y sacaba de su bolsillo uno de los caramelos que había preparado a tal efecto. El viernes de noche, al salir de la sinagoga, jamás dejaba que un camarada solitario partiese sin compañía en la noche, sino que lo invitaba a la gran mesa familiar.
Fue la vieja tía Szerenke quien me transmitió estos recuerdos, en ese alemán del que Aharon Appelfeld escribió: «No era la lengua de los alemanes sino la de mi madre [...]. En su boca, las palabras tenían una sonoridad pura, como si las pronunciase dentro de una exótica campanilla de cristal [...]. Las palabras de las lenguas que nos rodeaban se colaban en nosotros sin que nos percatásemos. Las cuatro lenguas formaban una sola, rica en matices, contrastada, satírica, llena de humor. En esa lengua había mucho espacio para las sensaciones, para la delicadeza de los sentimientos, para la imaginación y la memoria».[1]
Ese alemán de Imre Kertész, en Budapest; de Appelfeld en Czernowicz; de Tibor en Praga, último patriarca de la familia. Cuando oigo sus voces, cuando me hablan, en Berlín, Jerusalén o Haifa, es a Szerenke a quien oigo. Y todo aquel pequeño círculo de supervivientes. Una misma lengua. De un mundo que ya no existe.
Ese alemán atravesado por los exilios y llevado de país en país, a lo largo de las generaciones, como se lleva un violín. Cuyos vibratos habrían retenido los acentos y entonaciones, las expresiones y giros de los países y modos de habla adoptados.
Ese alemán, lengua sin territorio y sin fronteras. Lengua interior. Si tuviese que retener de ella una única palabra, una sola, sería innig: «profundo, intenso, ferviente».
Ese alemán aprendido en parte en la escuela, todavía en tiempos del imperio austrohúngaro, en parte en el seno de la familia, como lengua transfronteriza. Tal fue el caso, en particular, de Szerenke, que no cursó ningún estudio pero que se impregnó, siendo la mayor de nueve hermanos, de esa lengua que era la lengua de sus padres en la intimidad: Nathan, nacido en Hungría, Deborah-Charlotte, nacida en Eslovaquia. El alemán, la lengua de la pareja. El hebreo, la lengua de sus plegarias. Szerenke era la fuente de la memoria. Hablaba con medias palabras. Pero entre las palabras, el silencio de su sonrisa decía lo esencial. En primer lugar, su infinita comprensión de las vidas. En cuanto supo que en el liceo yo había elegido aprender alemán, me envió una carta. En un papel como una hoja de cielo. Ligero como un ala. Mi primera carta de «allá» para la que ya no necesitaba intérprete. Con su escritura que danzaba entre las líneas, y donde ninguna puntuación venía a interrumpir el ritmo de sus palabras, trazadas en voz alta. Ella me entronizaba como su «Sekretärin»: «Aunque yo no sepa escribir bien, tú puedes comprender las palabras que hay en mi corazón». Honor supremo del corazón, habilidad, desde entonces, para recibir y guardar secretos, como aquel mueblecito del mismo nombre, pero también para transcribir las palabras de una lengua que tendríamos por siempre en común. «Ser secretaria», primera nominación y apelación primordial de lo que iba a convertirse en los caminos del «traducir». Yo ingresaba, así, sin dificultad, en un alemán que sobrepasaba alegremente los muros de la escuela y las marcas del aprendizaje programado. Esa lengua del alma, transgresión y liberación de tantas reclusiones y proscripciones y de tantas fronteras ¿no es, por esencia, lengua de poesía? Esa lengua me habló inmediatamente, y yo la reconocí de entrada cuando, pasando las páginas de mi libro escolar, una edición impresa todavía en tipos góticos, encontré por primera vez unos poemas en alemán. Eran versos de Goethe:
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn
Tú conoces el país donde los limoneros florecen,
De oro, en la fronda oscura, las naranjas resplandecen
Fue el mismo encantamiento, cuando, a la sombra del jardincito de Mandula utca, Szerenke, abrevando en la fuente inmemorial, «contaba», contaba interminablemente en su alemán mestizo, atravesado de húngaro, yidis, eslovaco. El mismo encantamiento, cuando, en aquellas noches de verano, bajo los grandes árboles de la isla Margarita –Margit-sziget–, envueltos en unas mantas con mi viejo tío István, escuchábamos los Lieder de Schubert que ascendían hasta las estrellas.
[1] Aharon Appelfeld, Histoire d’une vie, traducido del hebreo por Valérie Zenatti, París, éditions de l’Olivier, 2004, p. 119 [Tzili, la historia de una vida, traducido por Raquel García Lozano, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014].
------
Mireille Gansel. Traducir como trashumar. Traducción de Ariel Dilon. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2023.

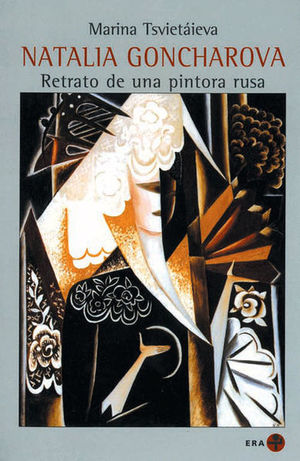
Comments