Olvidar el original: Fabio Morábito
- iván garcía lópez

- Aug 31, 2022
- 8 min read
Es muy conocido el apólogo chino en el que un rey le pide al pintor más famoso de su reino que pinte un círculo perfecto. El pintor acepta el encargo, pero le pide al rey diez años para realizarlo, además de un palacio lleno de sirvientes y de toda clase de lujos. Durante ese tiempo no agarra una sola vez el pincel y se dedica a disfrutar la vida palaciega. El último día, cuando el mensajero del rey toca a su puerta para pedirle el cuadro prometido, se acerca a la tela y delante de los ojos del mensajero dibuja con un solo gesto un círculo perfecto. Entendemos que durante los diez años de aparente holgazanería no hizo más que trabajar en su cuadro y que la totalidad de ese tiempo ha confluido en los pocos segundos que le ha tomado trazar con pulso impecable el círculo solicitado por el rey.
El pintor intuye que sólo hay una posibilidad de dibujar un círculo perfecto: habiendo olvidado qué es un círculo, para redescubrirlo en el momento de dibujarlo; intuye que mientras conserve en su conciencia la idea del círculo, subsistirá la idea nefasta de reproducirlo y esto hará vacilar su pulso en el momento decisivo. Por esta razón le pide al rey un plazo de diez años. Al tiempo que su mente olvida qué es un círculo, su mano olvida qué es pintar. Ambos olvidos son necesarios para conseguir lo que parece imposible: en el momento en que su mente recuerda el círculo, su mano recuerda el pincel, y ambos recuerdos se funden en el acto de pintar el círculo casi sin pensar en él. Como si dijéramos: fue el pincel, más que el pintor, el que recordó el círculo, o el pintor recordó el círculo no con la mente, sino con la mano.
Puede verse al pintor del apólogo chino como una encarnación o una metáfora del traductor. Traducir, en cierto modo, es trazar un círculo perfecto, entregando en un idioma el equivalente exacto de un concepto perteneciente a otro. Pero esta equivalencia no es una mera copia. La copia no pierde nunca de vista el original y esto la condena a una permanente insatisfacción; para saber que lo que hemos pintado es un círculo, deberíamos cotejarlo con otros círculos, pero el círculo que nos sirviera de cotejo debería cotejarse a su vez con otro círculo, el cual debería cotejarse con otro, y así al infinito. La traducción rompe esta cadena porque desde el principio admite la imposibilidad de obtener una copia absolutamente fidedigna del original, y sólo confía en poder recordar este último con la máxima adherencia. Se presenta como un arte pobre, que aspira a la perfección del recuerdo, no al lujo de la copia.

Aun así, podríamos definir al traductor como un copista de lujo, a condición de entender el lujo como el elemento distractor que aparta el original de la conciencia para recuperarlo en otro momento, libre de las ataduras de una equivalencia estricta. Por eso, justamente, el pintor de nuestro cuento ha pedido un plazo de tiempo tan largo. Quiere olvidar lo que sabe, sólo así podrá trazar un círculo casi sin pensar en él, casi sin saber que es un círculo. Así, el mensajero que toca a la puerta del palacio le recuerda varias cosas a la vez: que existen los círculos, que existe la pintura y que él es un pintor. A la luz de esta radical extrañeza, de este olvido casi absoluto, que da pie al surgimiento de un recuerdo remoto, el pintor logrará casi en estado de trance recordar estas tres cosas con un solo movimiento de la mano. Lo que iba a ser un gesto de mera copia, si bien lujosa, se ha convertido en una traducción. Porque no hay verdadera traducción sin una mínima dosis de trance, o sea de extrañeza. El acto de traducir, al revés del de copiar o de transcribir, se realiza con un solo trazo de pincel. Traducir palabras de un idioma a otro es un acto que escapa parcialmente al control de la conciencia, lo que supone que ha habido un relativo olvido de aquello que se traduce, el suficiente para que la traducción parezca fruto de un recuerdo más que de un cotejo, o sea un descubrimiento más que de una reproducción.
Habida cuenta de que es estrictamente imposible cotejar un círculo con otros, si nos preguntáramos qué manera tiene el rey de averiguar que el círculo pintado por el pintor es un círculo verdadero y no una creación postiza, tendríamos que concluir que la única prueba fehaciente de que se trata de un círculo auténtico es que el pintor lo pintó de un solo trazo. Ante ese círculo, fruto de un arrebato, el rey no podrá sino reconocer la presencia de un verdadero círculo, porque el pintor no lo “pintó”, sino que actuó bajo el dictado o la inspiración de alguna instancia superior. De la misma forma, ante un traductor que traduce de nuestra lengua a otra que desconocemos totalmente, no tenemos otra forma de cerciorarnos de que está diciendo la verdad, sino por cierto arrebato que advertimos en sus palabras, es decir por el grado de “trance” o de ensimismamiento con que traduce. Por eso, ni siquiera es tan importante que el pintor reproduzca con toda exactitud un círculo; lo que importa es que sepa trasladar a la tela toda la circularidad de la que es capaz. Pidiéndole que pinte un círculo, al rey le interesa, más que poner a prueba la pericia del pintor, saber si hay correspondencias verdaderas, equivalencias reconocibles, copias fiables y, en suma, traducciones fieles. Como a cualquier rey, lo obsesiona la fidelidad. Quiere distinguir ésta de la mera adulación. El pintor le enseña que la fidelidad puede ser incómoda, porque implica un alto grado de independencia y de extrañeza (además de ser costosa, pues debe subsidiarle al pintor diez años de vida palaciega), mientras que la adulación es sumisa y previsible. Del mismo modo, un traductor adulador no es un traductor fiel, sino sumiso y previsible.
Como docente de traducción he podido observar a menudo la dificultad que tienen los alumnos para liberarse de esta sumisión hacia al texto que traducen, que es la dificultad para crearse un espacio independiente de maniobra; para instalarse, pues, en un palacio propio. Durante mucho tiempo no logran separarse del original. Algunos, de hecho, nunca lo logran. En términos freudianos, padecen una especie de fijación con el texto de partida que les impide cortar lazos con él y navegar con los puros vientos del idioma de llegada. Sus traducciones padecen un hibridismo curioso, no porque “importen” del idioma de partida algunas expresiones, palabras y sintagmas que no corresponden del todo al idioma de llegada; esto es algo bastante normal y casi ningún traductor se libera por completo de ese lastre; el hibridismo al que me refiero es de índole, por así decirlo, metafísica. Consiste en que el estudiante de traducción pergeña en algún lugar de su cerebro una suerte de macro idioma, fruto del connubio entre el idioma de partida y el de destino: un tercer idioma difuso y permisivo, en el que caben frases sin sentido y hasta truncas. El estudiante suele darse cuenta, a la hora de revisar su traducción, de que algo marcha mal en ella, pero parece confiar en que las incoherencias que advierte pasarán inadvertidas o quedarán sanadas por obra y gracia de alguna extraña confabulación, de alguna secreta reacción alquímica entre el idioma de partida y el de llegada. Se crea en él una fe en los poderes subterráneos del idioma, esos poderes que harán que la traducción, a pesar de sus evidentes defectos de comprensión y de buena redacción, funcionará milagrosamente. En el fondo, es víctima de la superstición de que una traducción no es propiamente un texto, o guarda un estatuto especial entre los demás textos, creencia que se debe a la incapacidad de separar netamente los dos idiomas. Sin esta separación es imposible traducir. Aquí es donde interviene el tan mentado concepto de traición. Aprender a traducir es aprender a traicionar. El que no traiciona, no se da a entender, y se traduce para darse a entender. Aunque el de “darse a entender” es un concepto muy amplio, sería un error creer que sólo se aplica a la traducción de los instructivos de las lavadoras. Aun cuando traducimos a Shakespeare o a Homero, queremos, antes que nada, darnos a entender. El traductor que olvida esto no es un traductor sino un copista de lujo o, si se quiere, un adulador.
Lo curioso es que lo que hemos definido como “incapacidad para la extrañeza”, frecuente entre los estudiantes de traducción, persiste en muchos traductores profesionales, sobre todo en aquellos que traducen poesía, y suele afectar esa parte tan inasible pero al mismo tiempo tan concreta de la poesía que es su musicalidad.
Por los motivos que todos sabemos, la imposibilidad de trasladar a otro idioma las peculiaridades rítmico-sonoras de un dado poema, creando las mismas coincidencias entre el sentido y el sonido que tienen lugar en dicho poema, obliga al traductor a un olvido más radical, a un trance más profundo, a una originalidad más acentuada para, a partir de un texto poético dado, crear otro equivalente; todo ello no como excusa para no ser fiel a lo que se traduce, sino para serlo de manera más completa, aunque quizá menos aparente.
Hace unos años, al embarcarme en la empresa de traducir la poesía de Eugenio Montale, tuve que pasar reseña a las traducciones ya existentes en español de ese poeta. En casi todas ellas advertí una incomprensible timidez para conservar su acentuada musicalidad. Los traductores habían subordinado el aspecto musical al aspecto semántico, obrando con ello una división que no existe en los poemas originales. Montale necesita un arranque “fuerte” en sus poemas, me refiero a un fraseo apretado en el que quede asentado la indisoluble trabazón entre sentido y sonido. De esta manera, el poeta nos transmite desde los primeros versos la condición “ruidosa” del universo y, por ende, el desvalimiento del hombre, que se halla rodeado de un mundo que lo rebasa a cada instante, organizado según leyes inescrutables para él. Esta premisa existencial, que no se expresa a través de significados, sino de una densidad sonora que se nos aparece como una suerte de formación geológica, antigua como el propio mundo, se disipa en las traducciones, en las que el gran ausente es precisamente el sonido. ¿Qué puede hacer entonces el traductor, con los limitados recursos de que dispone? La única respuesta sensata, me parece, es que debe intentar reconstruir, echando mano de otras coincidencias semántico-acústicas, esta misma formación rocosa, lo cual lo obligará sin duda a flexibilizar su rigor semántico, o sea a dar prioridad a los enlaces sonoros por sobre la precisión terminológica. Pero este es el tipo de trueque que la mayoría de los traductores no está dispuesta a hacer. Padecemos una primacía tan indiscutible del significado sobre el significante, del sentido sobre el sonido y del nivel semántico sobre el nivel fonético, que sacrificar precisión semántica para ganar precisión fonética nos parece un acto irresponsable. Ocurre, pues, algo parecido a lo que pasa con el estudiante de traducción. El traductor se da cuenta de que su traducción no conserva sino una pobre traza de la musicalidad del original, pero confía en los poderes subterráneos del idioma, en una extraña influencia alquímica del idioma de partida para que la sonoridad del texto original quede en parte o totalmente restablecida en el idioma de llegada. Por ello, muchos avocan por las ediciones bilingües, donde la traducción es colocada a un costado de los originales, solución que produce una lectura estrábica y filológica, no poética. El traductor confía en que el lector estrábico completará la labor que él no fue capaz de llevar a cabo, acarreando sonoridad del lado izquierdo al lado derecho del libro. Así, la contigüidad tipográfica entre texto original y texto traducido no hace más que reproducir el amasijo lingüístico que perdura en la mente del traductor de poesía, fruto del connubio de los dos idiomas en juego, connubio al que el traductor confía en gran medida la suerte de su traducción, como alguien que perforara el suelo en busca de agua y deseara secretamente que saliera también petróleo, aun sabiendo que la mezcla de ambos estropearía tanto el uno como el otro. En resumen, por el temor de no ser fieles, terminamos por ser aduladores o, para decirlo en los términos del apólogo chino, nos falta el valor de perdernos en la voluptuosidad de un suntuoso palacio, teniendo la fe de que, llegado el momento, cuando debamos agarrar de nuevo el pincel, a pesar de todo el tiempo transcurrido, seremos capaces de trazar de un solo golpe el círculo que nos pidieron.
Fabio Morábito. “Olvidar el original”. En Periódico de poesía, México, UNAM, Año 4, n. 35, Dic. 2010 - Enero 2011. Edición digital.

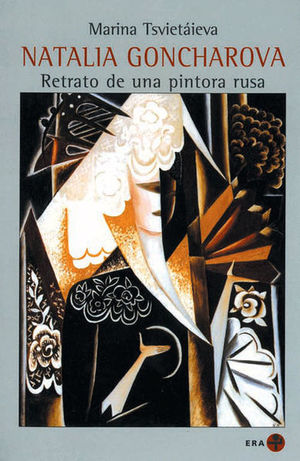
Comments