Maníacos. Enrique Flores
- iván garcía lópez

- Jan 28, 2020
- 14 min read
Updated: Apr 20, 2022
Enrique Flores. Papeles de Tebanillo González. Inquisición y locura a fines del siglo XVIII. México: UNAM, 2019. 560 pp.
Maníacos

En la estela de las producciones del llamado “arte de los locos”, las obras del “arte bruto” o art brut fueron reuniéndose a lo largo del siglo XX en una gran colección organizada por el pintor francés Jean Dubuffet, que incluía obras “de toda especie –dibujos, pinturas, bordados, modelos, esculturas– con un carácter espontáneo y fuertemente inventivo, lo más ajenas, en lo posible, al arte convencional y que [tenían] por autores a personas oscuras, extrañas a los medios artísticos y profesionales”, “mental o socialmente marginales”, y que no se dirigían, casi nunca, a “ningún destinatario en absoluto”, como propone Michel Thévoz en L’art brut (11-12).* O como apunta su heredera al frente de la Collection de l’Art Brut, Lucienne Peiry: “Dibujos, pinturas, toda suerte de obras emanadas de personalidades oscuras, de maníacos, surgidas de impulsos espontáneos, animadas por la fantasía, por el delirio, incluso, extrañas a los caminos trillados del arte de catálogo” –obras de “autodidactas”, de “marginales”, que trabajan en “la soledad, el secreto y el anonimato”, fruto de la “singularidad”, la “ruptura” y la “disidencia” propias de una “creación marginal y clandestina” (11-12). Si es verdad que existe un “arte pobre”, dice Thévoz, con una estrategia “deceptiva”, es el “arte bruto” (123-124). Los autores de “arte bruto” internados en asilos psiquiátricos comparten experiencias: “casi todos han surgido de los medios más desfavorecidos, más desposeídos; han conocido, desde su infancia, la miseria, la soledad, la brutalidad o la enfermedad [...]. Se cuentan entre los condenados de la tierra [...]. Han sido, literalmente, llevados al límite”, pasando muchas veces directamente “de la prisión al asilo” y evidenciando al diagnóstico y al encierro como formas de “ahogar el escándalo” y –como en el caso de Tebanillo– “secuestrar al individuo que lo expresa” 148). Pueden ser obreros agrícolas o hijos de ebanistas, como el gran pintor Carlo, de San Giovanni Lupatoto, que enloqueció y sufrió delirios de persecusión y terrores visionarios a raíz de su experiencia traumática en la guerra (151). O como otra gran pintora, Aloïse, hija de un empleado de correo de Lausana, “borracho, grosero y brutal”, que “entró en la locura como se entra en religión y vivió en el asilo como en un convento”, no obstante su “demencia precoz”, sus “ideas delirantes”, sus “explosiones de violencia y erotismo”, los “neologismos” y “murmullos ininteligibles” provocados por la “disociación de su lenguaje” (161-162). O mineros, como el alucinante ilustrador Augustin Lesage, de la zona de Pas-de-Calais, convertido en médium espírita (181-182), como el cartero Raphaël Lonné, nativo de Las Landas, dibujante extraordinario que obedecía al dictado de los espíritus (186), o como el plomero y pocero Joseph Crépin, discípulo de Lesage, originario también de Las Landas, médium, brujo y curandero (187). O la maravillosa Medge Gill, huérfana de un suburbio de Londres, guiada por un espíritu llamado Myrninerest, autora de "escritos «inspiracionales»" y tricotages o labores de punto –maravillosos vestidos bordados de hilos de algodón y lana de colores (211)–, así como de inmensos e hipnóticos dibujos a tinta china, impresos sobre rollos de tela de hasta once metros de extensión (187). Las fabulosas bordadoras y tejedoras Laure Pigeon y Jean Tripier, el extraordinario inventor de máquinas Heinrich-Anton Müller no solamente surgieron todos de medios pobres, sino que comenzaron su obra más allá de la cincuentena (198). Albañiles, peones, obreras de fábricas de hilados constituyen las huestes creadoras del “arte bruto”, “dispersión de singularidades e intensidades sin origen, creación “huérfana, popular [...], profundamente anarquista, intensa y efímera, desligada de toda idea de genio personal, de prestigio o de especialización, de pertenencia o de exclusión” (210).

Mater Dolorosa, Aloïse Corbaz
¿Cómo no asociar a estos artistas “brutos” con nuestro bordador, don José Ventura, tomando en cuenta que no sólo su extracción social y quizá racial, su condición miserable y marginal lo aproximan a los autores del “arte bruto”, sino también su edad, ya madura en el momento de su producción –multívoca y plural: oral y escrita; poética, dialogal y epistolar; dibujada y bordada– y de la persecusión que sufrió; más aún, su condición autodidacta y su oficio de bordador, así como la inventiva material y espiritual de que da pruebas en su obra. Ahora bien, las más antiguas obras de “arte bruto”, a juicio de Peiry, no son anteriores al fin del siglo XIX (12), y como explica Thévoz, las más antiguas colecciones corresponden a los hospitales psiquiátricos de la Waldau, en Berna, donde, a fines del siglo xix, efectivamente, los médicos se dieron a la tarea de conservar los dibujos, escritos y objetos de sus pacientes, como hizo el doctor Walter Morgenthaler, fundando, entre 1908 y 1910, un pequeño museo en la Waldau, solicitando a los médicos de otros asilos suizos el envío de obras conservadas en ellos –entre ellas la obra magna del incomensurable Adolf Wölfli, incluyendo pinturas y escritos, partituras pintadas y compuestas en lenguajes imaginarios, su gran armario pintado y su gigantesca Autobiografía de Adolfo II, compuesta de 25 mil páginas, en 45 volúmenes, con 1600 ilustraciones–, o como hizo el doctor Hans Prinzhorn en la clínica psiquiátrica de Heidelberg, donde reunió más de 5 mil obras de 500 enfermos, autor de la obra fundacional aparecida en el año 1922: Bildnerei der Geisteskranken o Imaginerías de la locura (42-46). ¿Cómo no preguntarnos si los papeles de Tebanillo –versos, apuntes, dibujos– conservados en el archivo inquisitorial de México no constituyen el corpus más antiguo del “arte bruto”, recogido en 1789, cuatro años antes de que Philippe Pinel quitara sus cadenas a los locos?

La Compagnie de l’Art Brut, o Compañía del Arte Bruto, no se fundó sino hacia 1948, época en que Dubuffet escribía a los directores de hospitales psiquiátricos de Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, recuerda Piery, demandando “los trabajos de los enfermos de sus establecimientos”, incluyendo “trazos y garabatos [...] informes”; esculturas con guijarros o migajas; bordados, tejidos y tapices; “manchas de tinta elaboradas”; cartas, versos, apuntes; “pequeños textos [...] delirantes” (87). La mayor parte de los autores de “arte bruto” estaban privados de materiales artísticos convencionales, lo que, como dice Thévoz, constituye otro “aspecto benéfico de la penuria” (199). Cuando los invadía la compulsión de la creación no les quedaba más que acudir a los soportes que tenían a la mano, incluyendo “papel periódico o papel de WC” (46). Henrich-Anton Müller, por ejemplo, empleaba para sus dibujos “hojas de papel de embalaje, a veces cosidas unas con otras para conseguir formatos más grandes”, aplicando en esa superficie su “gran lápiz negro o azul de carpintero” y realzando sus trazos con tiza blanca, o mojando a veces sus dibujos para darles “el aspecto un poco deslavado de la pintura al fresco” (115). También Jules Doudin, hijo de un zapatero alcohólico y bebedor él mismo, obrero agrícola, peón y guardagujas en las vías férreas, encerrado en la clínica de Lausana, dibujaba con lápiz en pequeños cuadernos de papel de embalaje construidos por él y escribía en ellos “pequeños textos singulares”, correspondientes al género de los “escritos brutos” y que adoptaban una escritura plagada deliberadamente de lo que parecen “faltas de ortografía”, aproximándose, en realidad, a “la sustancia fonética de las palabras” (118-119). En estas obras, la “materia bruta” hace irrupción por sí misma, como energía a-significante, despertando “las virtualidades de su salvajismo original” (126). Como en el caso, ya citado, de Carlo, encerrado en el hospital psiquiátrico de Verona y obligado a convivir con ochenta pacientes en una sala de diez por veinte metros, durmiendo en un cuarto atascado de literas, “sin conocer jamás el silencio ni la soledad”, con el patio del asilo como distracción única y sus muros oscuros como sola posibilidad de “obsesionarse, trazando grafitis con un guijarro puntiagudo” (151). “Estéticas del bricolage” que hacen pensar a Thévoz en las prácticas del “pensamiento salvaje”; “prácticas mágicas” del pensamiento mítico, perpetuadas en el “arte primitivo” y el “arte bruto”, en su “diálogo con los materiales”; bricolage como ensamblaje aleatorio de “fragmentos de objetos heteróclitos” (70); mitologías que registran su génesis y liberan las potencias expresivas de esta “restitución material” (111); fetiches sin dictados de los médiums, mudos, “caso más sobrecogedor aún de posesión por los materiales” (74).
Desde mediados del siglo XIX, la proletarización y el éxodo rural provocaron, entre los miembros de la clase obrera, dice Peiry, la “necesidad de reanudar clandestinamente los vínculos con sus ancestros”, a través de la creación mediúmnica y una “explosión pictórica, gráfica y escritural” ligada al dictum de los espíritus (16-17), a las técnicas del automatismo y a la hipnosis y el sonambulismo (18), al trance y al desdoblamiento, a la glosolalia (19), a lo que los surrealistas llamarían “automatismo psíquico puro”, formulado en una poética de la “escritura automática” que encontraría su expresión no únicamente en textos escritos sino también en “dibujos, pinturas, bordados y vestidos mediúmnicos” (20), que yo mismo pude observar durante mi visita a la exposición temporal, en Lausana, L’Envers et l’Endroit –“El Revés y el Derecho de la Trama”, términos del bordado, el tejido, la tapicería y la costura–, en el año 2008. ¿Cómo entender, si no, la maravillosa carta autobiográfica de Teresa Ottalo, enteramente bordada en hilo azul, rojo y amarillo sobre tela ligera, en 1860, cuya distorsión de caracteres, fluctuación de líneas, “respiración general de los espacios y suspensión de los vacíos”, producen, como advierte Théroz, una “erotización perversa” de la escritura? (134). ¿O los ya mencionados tricotages de Madge Gill? (187). ¿O las labores de pintura, bordado y escritura de la gran Jeanne Tripier, empleada del Palacio de la Novedad, y luego médium, abocada a sus “santas escrituras”, que registran los avatares de su “cuerpo fluídico carnal” y su “cuerpo fluídico astral boreal”, consagrando casi todo su tiempo “a escribir, a dibujar y a bordar”, diseminando dibujos en sus escritos alucinatorios, extendiendo con un pincel o con sus dedos “mezclas de agua, tinta, tinturas de cabello o barniz de uñas” y explorando “todos los fenómenos de liquidez, capilaridad, transparencia y opacidad [...] de las manchas que se disuelven”, a partir de una inspiración impulsada a su límite, precisamente, en sus labores --delirantes-- de bordado y tejido? (190-194). ¿Cómo entender, por fin, los dibujos inspirados en tinta azul de la médium bretona Laure Pigeon, mantenidos en secreto y que extienden en la página blanca sus volutas a modo de cintas y listones proliferantes, tupidos, inextricables, esbozando “inscripciones al principio ilegibles” que siguen el “hilo del dibujo” y trazan por escrito sus “meandros” –“el caso más impresionante sin duda de continuidad entre la figura y el texto”–, haciendo aparecer figuras lábiles, perfiles y “seres inminentes” en el “tejido de hilos de tinta”, líneas ciegas, errantes, sensibles “a la más sutil vibración del espíritu”, y que “tejen, poco a poco, su red imaginaria sin ninguna interferencia representativa” (204-207).

Hay que insistir en la “voga extraordinaria” del espiritismo, como recalca Thévoz, “sobre todo en los medios populares [...], obreros y campesinos”, del siglo XIX (187), como fenómeno de rompimiento de las “inhibiciones” morales y culturales, provocando, de modo sintomático, que “las médiums más pudibundas, que las jovencitas más castas transmitieran los mensajes de los espíritus más pícaros y más libidinosos” (188). Estos creadores hallaron en los medios espíritas –que “no conocían, generalmente, ni instituciones, ni ministerios, ni jerarquías”– un “sostén popular, proletario incluso”, opuesto a la religión por su inclinación “demoníaca o maléfica”, su “carácter clandestino e [...] ilícito” y una oferta de “intercambio simbólico” correspondiente a las aspiraciones de individuos “excluidos de la cultura” (189). De ahí que estos autores a menudo iletrados hayan creado las obras maestras más originales y radicales de la escritura alternativa. Como la carta bordada con la vida de Teresa Ottalo, o los “escritos brutos” de Doudin, o los tejidos delirantes de Tripier y los bordados en tinta de Pigeon. Como la pared artesonada de Clément, hijo de un campesino de Lozère, analfabeto, internado por tratar de incendiar su casa con billetes de banco y que se dio a la interminable tarea de tallar el muro de su celda, usando por cuchillo una cuchara o el asa de una cacerola afilada con una piedra, los jeroglíficos de un alfabeto imaginario, repetitivo, obsesivo, gesto de agresión y de escritura destinado a amainar una experiencia traumática, representando la estructura que encierra “el universo del detenido” (59-62). Parecida búsqueda de una nueva escritura y de “alfabetos privados” se descubre en la obra del pastelero Francis Palanc, cuya energía expresiva se materializó en la experimentación gráfica, alfabética y escritural, luego estrictamente pictórica, a la caza de “signos esotéricos” plasmados con mezclas de cáscaras y polvo de huevos machacados, espolvoreados y extendidos con rodillo (126-127). O en los “alfabetos imaginarios” de Emmanuel, encerrado en un manicomio de la Finisterre bretona, construidos con letras o “monogramas” escritos en tinta china que exploraban la morfología y la génesis ideográfica y pictográfica de las palabras (128-130). En general, el “arte bruto” integra elementos escriturales a las formas plásticas, ignorando –como las culturas antiguas o no occidentales, como “los individuos mal aculturados de nuestra sociedad”– la “rigurosa segregación de la escritura y de la imagen” que impera en la alta tradición occidental (130). Así, según Leroi-Gourhan, autor de El gesto y la palabra, señala Thévoz, “el arte figurativo era, en un principio, inseparable del lenguaje y más próximo a la escritura que de la obra de arte”; o mejor aún, “los primeros grafismos debían interpretarse [...] como mitogramas, más que como pictogramas” (131). Ahora bien, continúa Thévoz, los “enfermos mentales” que a la vez son autores de “arte bruto” son capaces, de pasar, “sin discontinuidad, de la imagen a la escritura”; para ellos, “la escritura y el dibujo tienen por soporte el mismo instrumento, y por origen la misma pulsión” (131). Sólo artistas radicales como Paul Klee podían concluir: “El acto de escribir y el acto de representar son, en el fondo, una sola y misma cosa”. Como si “la figura no apareciera sino para desenmascarar su carácter latente de escritura” (133).
En una palabra, cuando escriben, los autores del “arte bruto” se inclinan a “resaltar el cuerpo gráfico de las palabras”, erotizándolo perversamente –como señalamos en el caso de Teresa Ottalo–, provocando una “erección del texto”, volviendo a sexualizar una palabra desexualizada por la escritura alfabética, reinvistiéndola libidinalmente a través de un gesto que convoca el retorno de lo reprimido corporal en el signo mismo de su obliteración (134). Así, los creadores de “arte bruto” hacen un uso “retorcido” de los distintos lenguajes orales, escritos, figurativos, “invirtiendo malignamente sus términos y trastornando a sabiendas los dispositivos de la comunicación” (135). No extraña, entonces, que, como añade Thévoz, “la sexualidad ocup[e] un lugar importante en la producción de los alienados”, y no únicamente a modo de “exutorio” o sublimación –aunque, para el especialista, “los temas expresamente sexuales son asombrosamente raros en el «arte bruto»”, cosa que desmienten con virulencia las producciones de Tebanillo–, sino más allá de la “puesta en escena”, en el dibujo mismo, en la hoja de papel investida por “una sexualidad liberada de sus objetos habituales”, vuelta “prolongación del cuerpo, superficie libidinal, lugar epidérmico del gozo” (105). Lo que, en opinión de Thévoz, hace pensar que ahí “la sexualidad se desprende de los objetos que se le asignan habitualmente, que redescubre y que expande la riqueza de investiduras, el carácter nómada y polimorfo que tenía, bajo una forma embrionaria, en la infancia temprana”. Aquí, como en los garabatos infantiles, “una gestualidad jubilosa, las maniobras de los materiales, el placer agresivo de la inscripción o de la incisión prevalecen sobre el producto figurativo” (106). No es ajena a esta erótica, estética o economía, “la composición sujeta a anamorfosis que desposee a los hombres y a las cosas de toda permanencia”, causando “condensaciones o conversiones insólitas”, ni tampoco la “explosión” del sujeto despedazado en sus objetos, librando todas sus potencias evocadoras, “como en las visiones de la mezcalina” (107-108). Pero quizá el mejor ejemplo de esas “máquinas deseantes” –obras maestras anticipatorias o inspiradoras de El Anti-Edipo, de Guattari y Deleuze– son las obras del viñatero versallés y gran inventor de “máquinas inútiles”, Heinrich-Anton Müller, paranoico, obsesionado hasta su internamiento en el hospital de Münsingen por el plagio de sus invenciones, muerto en el cantón de Berna en 1930. Sus maquinarias pretendían conseguir el movimiento perpetuo. El jardín del asilo fue el espacio donde construyó un gigantesco catalejo, destinado a observar, o a contemplar, “un objeto singular fabricado por él, hecho de materiales heteróclitos, y que los psiquiatras no dejaron de interpretar como símbolo del órgano sexual femenino”. En fin, las máquinas de Müller tenían como único objetivo “desmultiplicar el movimiento”: “hacer arremolinarse la energía en todos los sentidos, y por supuesto, en pura pérdida” (113-115).

Seguramente, el representante más extremo del “arte de los locos” es Adolf Wölfli, nacido en Berna en 1864 y muerto en la clínica psiquiátrica de la Waldau en 1930 –adonde se le recluyó a partir de 1895, veinte de esos treinta y cinco años aislado en una celda–, hijo de una lavandera que se prostituía ocasionalmente, enferma y muerta cuando él era un niño, y de un padre picapedrero, ebrio y delincuente, que estaba entonces en prisión y pocos años más tarde sucumbió al delirio; huérfano a los ocho años; entregado por el gobierno cantonal a unos granjeros ebrios y violentos que lo obligaban a emborracharse con aguardiente desde pequeño; inestable e irritable; ladrón; responsable de atentados al pudor de muchachas cada vez más jóvenes, a las que se limitaba a toquetear; preso y luego internado, definitivamente, en la clínica de la Waldau, donde su actitud pendenciera y agresiva le vale el aislamiento en una célula especial, cuya puerta derriba una noche para romper la ventana del hospital y, en lugar de escapar, arrinconarse “frente al agujero, lívido e inmóvil, cubierto de sudor” (136). “Ese mismo año”, sigue su relato Thévoz, “se pone a dibujar, a escribir, a componer música y a interpretarla en instrumentos de viento inventados y construidos por él”, y aunque en un principio los médicos le racionan el material, obligándolo a mendigar constantemente papel y pedazos de lápices, “acumula, en el curso de los años, montones de manuscritos y dibujos adornados de partituras musicales”, entre ellos “su autobiografía caligrafiada y decorada en grandes hojas de 50 centímetros por lado”, que formaba “una pila de casi dos metros”, en el marco de una producción sólo interrumpida por su muerte (136-137). Como se explicaba en la monografía del doctor Morgenthaler, dice Thévoz –a cuya exposición nos reducimos por falta de espacio, aunque hay otros trabajos especializados en su incomparable producción–, Wölfli “piensa con su lápiz, y es a menudo el gesto el que provoca el pensamiento en él”, al punto de atribuir la invención del dibujo a una “voluntad divina”, colmando el “territorio de la hoja” como si fuera un “espacio interplanetario”; imprimiéndoles a las partituras un valor no sólo musical, sino también “catastral”; asociando sin discontinuidad las figuras iterativas con el texto caligrafiado en la pintura, pasando, cuando la página se llena, de inmediato a la siguiente, “sin interrumpir el hilo de la invención, como si, justamente, se tratara de páginas escritas” y no sólo de dibujos con carácter “serial”, como una escritura a la vez pictográfica y musical (140). Partituras, por lo demás, “enigmáticas”, correspondientes probablemente a un “solfeo secreto” que Wölfli habría inventado para su propio uso e imposible de descifrar –aunque existe una grabación que muestra lo que la música de Wölfli hubiera podido ser, y aunque el compositor, al terminar su obra, enrollaba la hoja de papel como una trompeta “e interpretaba con un virtuosismo asombroso lo que en teoría estaba anotado ahí” (140-141).
En cuanto a sus elementos gráficos, las pinturas de Wölfli presentan, bajo el juicio experto de Thévoz, una gran “sensibilidad táctil, rítmica, cinética”, una “empatía corporal”, una “solidaridad orgánica” animada por una “red circulatoria”, una “estructura reticulada de las líneas”, cuyos “movimientos elásticos de torsión, contracción, dilatación”, no derivan de la representación anatómica de las formas visibles (143). Es como si Wölfli integrara en sus obras una serie de motivos “ópticos” que, “a semejanza de drogas como la mescalina, hacen perceptible esa especie de álgebra subyacente que articula toda impresión sensible” como si se tratara de un alfabeto visual: articulando “las formas a manera de conceptos”, transitando “de la abstracción total a la figura más concreta”, haciendo de esas imágenes de lo invisible figuras geométricas y simbólicas –“cruz, círculo, espiral, mandala”– correspondientes a un “estadio preobjetivo” en el que las cosas no han tomado aún cuerpo, y “lábiles e inestables” se condensan y metamorfosean de acuerdo con “un sistema de equivalencias generalizadas” (144). Y todo ello bajo la mirada de esos rostros omnipresentes que siempre se presentan de frente, en composiciones “hieráticas y frontales” ellas mismas, pero con los ojos desviados, mirando “de reojo”, con “ojeras negras”; en una “insólita concepción” visual que quiebra la unidad direccional de la mirada y el rostro; dando a la fisonomía “la expresión de vigilancia inquieta de un prisionero, o de un centinela”; disponiendo los rostros simétricamente, como “miradores”, en las esquinas; componiendo un “sistema defensivo” e “hiperterritorializado” –“fortaleza vacía”– vinculado al autismo, a la paranoia, a las “separaciones obsesivas de la esquizofrenia” (145-147). Diagnóstico que, apenas emitido, es rechazado por Thévoz, y sin embargo, se extiende al ámbito de la esquizografía lacaniana, de los “escritos inspirados”.
*De aquí en adelante, para este capítulo, las referencias son a Thévoz, L'Art Brut (Pról. Jean Dubufett. París: Skira, 1975). [Nota del autor].
Enrique Flores. Papeles de Tebanillo González. Inquisición y locura a fines del siglo XVIII. México: UNAM, 2019.
-----------
*La tercera ilustración es de Heinrich-Anton Müller, "Sin título".

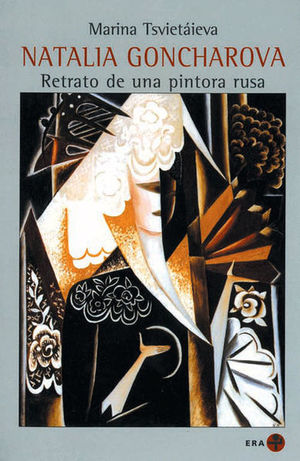
Comments