Luciano Berio: Olvidando música
- iván garcía lópez

- Jul 9, 2020
- 15 min read
Traducción del inglés de Juan Alcántara
Hay mil maneras de olvidar música, pero sobre todo estoy interesado en las formas activas de olvidarla antes que en las pasivas o inconscientes. En otras palabras, estoy interesado en las amnesias voluntarias, a pesar de que el deseo de poseer y recordar la historia de todos los tiempos y todos los lugares es una parte integral del pensamiento moderno, y de que los medios prácticos para satisfacer este deseo están en nuestras manos hoy en día.
Actualmente el escucha tiende a hacer uso de la totalidad del pasado musical como si fuera una comodidad del consumo. Esto se explica debido a que para el escucha el pasado es la más accesible fuente de conocimiento musical, pese a que esta tendencia con frecuencia conlleva los rasgos de una frustración ideológica inconsciente, pues está enraizada no en un código plausible de valores musicales, sino en la forma en que nos encontramos condicionados por el mercado.
Una sociología de la preservación, del atesoramiento, de la avaricia y el fetichismo musicales ha sido ya desarrollada por Adorno en otro momento, cuando era imprescindible hacerla, cuando un análisis del escucha y de la escucha implicaba un juicio moral, si no es que político.
La preservación del pasado tiene sentido porque incluso el más ignorante escucha se da cuenta de que la música no puede ser colgada en la pared. La música se ejecuta, está en continuo movimiento, siempre "progresando", especialmente desde que no hay nada realmente permanente que garantice la continuidad entre la mente del compositor y las manos del ejecutante, entre la estructura musical y los niveles de articulación tal como se escuchan.
Pero la preservación del pasado también tiene un aspecto negativo, al convertirse en una forma de olvidar música. Les ofrece a los escuchas una ilusión de continuidad; les da la ilusión de ser libres para seleccionar lo que parece confirmar esa continuidad, así como la de ser capaces de censurar libremente todo aquello que la perturba. Por esta razón la interpretación musical siempre parece tener una vida autónoma: se convierte en un tipo especial de mercancía, indiferente a la música a la que supuestamente está sirviendo. No obstante lo diversificado que las diversas formas de interpretación musical parezcan ser, todas ellas, insisto, están firmemente enraizadas en una sociedad de consumo condicionado antes que en un mundo de ideas.
La técnicas de interpretación, los instrumentos musicales, así como los espacios de ejecución son también altares de la memoria, tanto o más que las obras musicales en sí mismas. Los modos y lugares de interpretación siguen en su evolución temporalidades que son diferentes y con frecuencia independientes de aquellas del texto musical. Los intérpretes de la música de los siglos XVII, XVIII y de parte del XIX viven en el presente. No tienen engorrosas ambiciones filológicas, ni están preocupados, regularmente, por la herencia acumulada de técnicas, instrumentos y lugares de interpretación.
Las primeras salas de concierto, construidas en Europa y en Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX, son una confirmación del hecho asombroso de que la música se había vuelto democráticamente accesible a todo el mundo, pero también de haberse transformado en un bien de consumo al alcance de todo aquel que pudiera pagar su precio. La sala de conciertos era ya un museo: permitía la acumulación de bienes musicales y satisfacía el deseo de rememorar e inmortalizar. Bach escribió, por así decirlo, cantatas "desechables", mientras las obras musicales de los románticos luchaban contra la fugacidad del tiempo aspirando a una garantía de inmortalidad. Es posible que la necesidad de rememorar y poseer la historia sea también la expresión de un oscuro conflicto cultural —quizá podríamos llamarlo también religioso— entre la música como expresión de un mundo inmortal habitado por individuos mortales, y la música en una sociedad de almas inmortales que moran en un mundo perecedero.
Hoy en día vivimos con el calendario en la mano, pero vivimos igualmente con la sensación de que todo en la historia ocurre sin tomar mucho en cuenta la cronología, y que incluso la música es una especie de almacén de muestras cuya vida de anaquel —su relativa permanencia u olvido, su ubicación en el tiempo— es en definitiva irrelevante porque, cuando accedemos a ellas, podemos activarlas siguiendo más bien nuestras necesidades interiores y deseos como escuchas, intérpretes y compositores. Cuando esto ocurre, comprendemos que las gavetas de nuestro espacio musical implican que nuestro pasado y futuro, el "antes" y el "después", son relativos e incluso intercambiables como entidades. La analogía puede ser audaz, pero todavía recuerdo mi sorpresa —hace mucho tiempo, cuando todavía estaba en la escuela—, al leer las Vidas paralelas de Plutarco y notar que el autor narraba el nacimiento, la vida, el pensamiento y la muerte de una importante figura de la historia de Grecia comparándola, punto por punto, con una perteneciente a la historia de Roma. No se mencionaban las fechas. Las figuras pudieron haber vivido con quinientos años de diferencia (Aristides y César, por ejemplo), y sin embargo no había referencia al calendario.
No estoy tratando de celebrar la relevancia de los valores de Plutarco en la escena musical de nuestros días, sino de subrayar el hecho de que a fin de obtener un sentido verdadero de la evolución musical debemos apartarnos de una visión lineal e irreversible del tiempo histórico. Es precisamente esta distancia lo que eventualmente nos permite olvidar o atribuir valores diferentes e incluso contradictorios a obras musicales que se destacan por sí mismas del transcurso del tiempo. La historia de la música vocal y escénica de los siglos XVIII y XIX, después de todo, puede hacerse sin tomar en cuenta a Monteverdi, pero no la del siglo XX. La historia de la música del siglo XVIII tardío puede escribirse sin mencionar a Bach, pero no la de los dos últimos siglos. El significado profundo de la música de Mahler sólo se hizo evidente cincuenta años después de su muerte.
Experimentamos hoy en día el crepúsculo de la distinción entre memoria de corto y de largo plazo, entre el antes y el después. Todo en esa luz que se desvanece parece convertirse en algo útil e intrínsecamente complementario. Vistas a la luz de esa penumbra, las opciones más radicalmente enfrentadas coexisten: Mendelssohn "descubre a Bach"; nace la filología musical; la historia se convierte en una ciencia, mientras que tanto los compositores como los oyentes empiezan a elaborar una memoria selectiva que aísla ciertas obras de las circunstancias que las vieron nacer.
Sin embargo, también desde esa perspectiva el intérprete virtuoso se vuelve más conciente del pasado como algo que debe ser explotado, a la vez que tiende a olvidar el hecho de que la única forma de virtuosismo digna de ese nombre es el virtuosismo de la inteligencia, aquel que es capaz de penetrar y dar cuenta de mundos musicales diferentes. Todos sabemos hoy en día que un pianista que se precia de ser un "especialista" en el repertorio Clásico o Romántico, y que se ocupa de tocar Beethoven o Chopin sin haber tenido la necesidad de experimentar la música del siglo XX, es tan inconsistente como uno que se precia de ser un "especialista" en música contemporánea pero cuya mente y manos nunca se han ocupado, a niveles profundos, de Beethoven o Chopin.
La creciente diversidad de las formas del consumo musical, la evolución de las técnicas y de las audiencias, así como la inestabilidad de posibles puntos de referencia son el resultado, en cierta manera, de los medios de grabación, reproducción y almacenamiento de música que tenemos a nuestra disposición. Tanta es la cantidad de ruido —real y virtual— alrededor de nosotros, que éste no puede convertirse en objeto de un análisis metodológico. No es tanto un fenómeno musical sino una amnesia acústica que poco tiene que ver con tal o cual valioso territorio musical que estemos interesados en explorar. Si Walter Benjamin estuviera todavía entre nosotros no tendría de qué preocuparse, podría relajar su mente: los mismos medios que contribuyen a la reproducibilidad de la obra, y por ende a la crisis de su autoridad, de su autenticidad, de su "aura", podrían quizá ser los mismos que contribuyeran en el futuro a una nueva definición de su autoridad, de su autenticidad, de su "aura".
Gracias a las nuevas tecnologías, podemos tener acceso a nuevas dimensiones sonoras y musicales. Ya en los años 50 Karlheinz Stockhausen, con Zeitmasse, Gruppen, Kontakte y el aparato teórico de referencia (wie die Zeit vergeht, "cómo pasa el tiempo"), estaba buscando una extrema y a menudo paradójica homogeneidad conceptual entre las dimensiones cualitativas y cuantitativas del sonido, entre las proporciones temporales, la frecuencia y el timbre, entre los micro y los macrofenómenos de la forma, en un intento por alcanzar una casi natural, casi divina fusión de todos los posibles parámetros cualitativos y cuantitativos. Sabemos, no obstante, que en la naturaleza toda morfogénesis tiene una base molecular, mientras que en música —ya sea vocal o instrumental— la integración de fenómenos de pequeña y gran escala nunca es inocente, puesto que tales fenómenos no tienen valores absolutos. Por medio de la nueva tecnología asistida por computadora, el compositor trata con, por decirlo así, dimensiones "moleculares" de sonido digitalizado en donde todo puede ser formado y transformado, y en donde cualquier cosa puede convertirse en cualquier otra. No obstante, este fascinante campo de posibilidades es también muy riesgoso cuando la computadora pierde contacto con la especificidad de la materia musical.
Podemos apartarnos de la historia, pero no podemos olvidarnos de ella; incluso hoy, cuando contamos con las nuevas tecnologías, aquellas que nos permiten manejar "moléculas" sonoras; y cuando diseñamos digitalmente nuevos sonidos, o sintetizamos o hibridamos sonidos familiares que no conllevan rastros de uso musical. La música puede explorar significativamente nuevos y todavía no cartografiados territorios cuando opera como una cámara cinematográfica —enfocando y analizando el material sonoro—, y cuando el compositor, como un director de cine, decide los ángulos, la velocidad, los primeros planos, los acercamientos, las secuencia de movimiento, el montaje y los silencios. Y esto puede hacerse sin una computadora, especialmente cuando el material sonoro es la voz humana, la cual, por su naturaleza misma, está sobrecargada de rastros de experiencias y de asociaciones internas tanto musicales como no musicales.
En la conferencia anterior sugerí, citando a Roman Jakobson, que el potencial musical de la voz está en todo, en todos sus rasgos articulatorios, en todos sus gestos. Desde el punto de vista sonoro, la voz no es solamente un noble instrumento, es también la suma de todos sus aspectos y maneras, desde los más respetables hasta los más triviales, incluyendo los más alejados de la música. Al toser, por ejemplo, no hay rastros de música; y sin embargo creo que podemos dotar de sentido musical los comportamientos cotidianos de la voz, de la misma manera que pueden desarrollarse coreográficamente los movimientos cotidianos del cuerpo.
Imaginemos una secuencia —un ciclo— de gestos vocales básicos continuamente cambiantes (risas, sollozos, llantos, toses, etcétera) —estereotipos vocales que normalmente no están asociados con experiencias musicales. Puede hacérselos interactuar mediante el uso de criterios combinatorios que involucren gestos y técnicas, lo mismo que determinación de resonancias vocales, velocidad, naturaleza de las articulaciones y demás. La risa de una mujer, por ejemplo, tiene algo en común con el canto de una soprano coloratura. Los sucesos vocales en este ciclo tienen diferentes grados de asociación, y la risa, por ejemplo, puede convertirse en el principal factor generativo de un paisaje vocal discontinuo que, empero, carezca todavía del más intenso y demandante de los gestos: la palabra. Imaginemos también, por lo tanto, un texto elemental compuesto de breves frases independientes, de recurrentes e intercambiables chispazos de sentido, evocador de una narrativa potencial que se despliega sin abandonar diversos grados de discontinuidad. El ciclo textual y el ciclo de los gestos vocales tienen diferente extensión, y giran aparejados como dos círculos de diferentes diámetros y distintas velocidades que nunca coinciden dos veces en el mismo punto. Esto es lo que ocurre en mi Sequenza III para voz sola.
Para controlar e infundir coherencia musical a este vasto conjunto de comportamientos vocales, se requiere aplicar al texto criterios combinatorios que sean análogos a aquellos que se aplican a los gestos vocales: es necesario quebrar el texto, demolerlo (al menos aparentemente), para esparcir los fragmentos en diferentes niveles de manera que puedan ser reensamblados y recompuestos según una perspectiva musical antes que en una lógica discursiva o narrativa. Así, segmentado, roto, permutado, el texto nunca será percibido en su totalidad. El gesto vocal, que puede atraer la atención como una forma de comunicación icónica y codificada, cargada de asociaciones, es negado por la relativa indiferencia del texto y por su contigüidad con otros gestos igualmente indiferentes. El texto a su vez es "perturbado" por los gestos y por una forma de dar cuenta de él que sólo puede simular una interpretación del texto en una suerte de relación conflictiva. Esta múltiple y de alguna manera alienada relación entre el texto y los gestos vocales (que continuamente se destruyen y se reconstruyen entre sí), así como el desesperado intento del intérprete por aferrar el inoportuno e irreprimible caleidoscopio vocal de asociaciones, puede conferir un matiz tragicómico a la interpretación musical, como si fuera al mismo tiempo la parodia y la traducción de algo elusivo, de algo ausente.
En la Sequenza III hay ciertas ausencias singulares. La obra no tiene memoria de la música vocal; carece de autonomía lingüística porque no hay posibilidad de comprender linealmente el texto. También carece de una específica autonomía musical puesto que el sentido del evento descansa en los gestos verbales cotidianos; en consecuencia, también carece de referencias a la compleja historia de las recíprocas formalizaciones que, en la evolución de nuestra música vocal, marcan la interrelación entre texto y música. Estas ausencias, me parece, son una invitación a escuchar con frescura, y a atestiguar ese maravilloso espectáculo que consiste en la transformación del sonido en sentido —un sentido, quizá, con el que no nos hemos topado antes: una invitación a seguir la transición de sonidos y gestos no relacionados entre sí hacia un estado de urgencia pleno de significación. El vacío de significación no produce ningún sentido, pero algo que no produce ningún sentido puede tener significación; sin tener esto en mente no tendría mucho caso desarrollar, extraer e inventar experiencias musicales a partir del aspecto integral (para usar la imagen de Jakobson) de un cuerpo sonoro vocal.
Una obra musical nunca está aislada —siempre tiene una amplia familia con la cual lidiar, y debe arreglárselas para vivir muchas vidas; puede ser dejada en su propio pasado, pero debe ser capaz de vivir en el presente de muchas maneras, a veces olvidándose de sus orígenes. A la luz de esas y otras condiciones, la historia de la música occidental sólo ocasionalmente parece prestar atención a su secuencia cronológica. Indiferente a los estantes de sus bibliotecas, da la impresión, a veces, de inventar sus propios calendarios, de manera que la distinción entre las a menudo inciertas direcciones del acontecer histórico y la constelación de obras que dan forma a nuestra experiencia estética es una dicotomía metafísica separada de la realidad. Es esta distancia la que nos permite llevar a cabo una saludable manipulación de nuestra memoria, sin tener que pagar derechos de paso en las garitas situadas a lo largo de la frontera imaginaria que divide el presente del pasado. Si aceptamos los términos de esta distancia, podremos sin inconveniente poner nuestra confianza en la voz del sentido común y, sin tener que recurrir a Plutarco, recordar lo que los historiadores nos han dicho una y otra vez: que el fracaso en la comprensión del presente tiene sus raíces en la ignorancia del pasado, y que es inútil luchar por comprender el pasado sin un adecuado conocimiento del presente.
La experiencia musical en su conjunto, incluso en sus formas más específicas, está permeada por esta verdad elemental. A menudo me descubro a mí mismo tratando de contrarrestar de mala gana un modo dialéctico de pensar que implica una división binaria y moralista de la experiencia musical. Y digo "de mala gana", porque fue precisamente esta escuela de pensamiento (estoy hablando una vez más de Adorno) la que nos dio los más abarcadores y penetrantes instrumentos conceptuales que la cultura musical ha tenido a su disposición en el siglo XX —a la vez, sin embargo, eran los más dogmáticos.
Creo que ninguna experiencia musical ha sido objeto de tantos apasionados ataques ideológicos como el neoclasicismo de Stravinsky, con sus falsificaciones supuestamente "objetivas" de "verdades negativas" que, como cualquier verdad emergente forzada a enfrentar a la "colectividad homicida" (estoy parafraseando a Adorno) requiere más bien lamentos antes que mascaradas neoclásicas. El dogma de Adorno involucra la totalidad de la actividad musical y arroja una luz problemática, aunque intelectualmente estimulante, sobre la conflictividad inherente a la creación musical, la cual es una condición inevitable de la existencia misma de la obra —conflictividad entre las partes y el todo, entre la apariencia y la esencia, entre el sujeto y el objeto, entre la expresión y la idea. Si llamo "dogma" a la perspectiva de Adorno es debido a que impone esos y otros pares de oposiciones (en sí mismos todavía significativos y relevantes para la creación musical contemporánea) sobre obras musicales que son solitarias y monumentales en su concentración, incluso si son de breve duración (como es el caso de Anton Webern). No propone alternativas a los desgarradores conflictos que residen en la obra de Schoenberg y que son capaces de elevar la tensión expresiva a los límites del paroxismo. En esta perspectiva la parodia inevitablemente se convierte en sarcasmo y los conflictos son conducidos hasta sus últimas consecuencias. Este dogma parece incapaz de admitir la existencia de relaciones complementarias.
El neoclasicismo de Stravinsky y el de Schoenberg ciertamente son polos opuestos, pero a la vez son las dos muy distintas caras de un itinerario musical que desea exorcizar la memoria y la diversidad así como llegar a un acuerdo con éstas. Es decir, también son complementarios, como a su manera lo fueron Wagner y Verdi, Webern y Debussy, Berg y Schoenberg. Las semillas de esta relación conflictiva con la memoria y la diversidad también están presentes en Mahler. Al romper los códigos estilísticos convencionales, Mahler desarrolló en sí mismo de manera solitaria un discurso musical hecho de fuerzas contrastantes aunque complementarias, y en el que, bajo el mismo aliento, interactúan señas musicales triviales con atractivas ideas, a pesar de ser "institucionalmente" incompatibles unas con otras. Mahler consigue llevar la memoria musical y anecdótica a dimensiones visionarias que nunca antes habían sido escuchadas: una visión donde la especificidad y la seducción de los motivos parece, por momentos, conversar muy a la distancia con la global y problemática arquitectura sinfónica.
La polémica experiencia neoclásica de Stravinsky puede ser vista, es obvio, como un viaje selectivo a través de fragmentos de la historia, como una parodia; pero ocasionalmente, y de manera constructiva, también como una forma en movimiento. Al respecto, Agon —"ballet para doce bailarines", escrito entre 1953 y 1957 para George Balanchine—, es una obra fundamental. Cierra el itinerario neoclásico de Stravinsky (si así es como debemos llamarlo) con un admirable acto de exorcismo en el cual el acercamiento al pasado no es como a una antigüedad o a un objeto coleccionable, y en donde cada personaje en juego habla con la voz de otro. La obra tiende a ser eclipsada mediante un "sin comentarios" musicológico, ya que, supongo, resulta muy difícil de ubicar.
Como ocurre con cualquier música que merezca nuestra atención, todos los elementos constitutivos de Agonmanifiestan una vida múltiple. Su forma aparece como cerrada, pero sólo porque la coda final retoma el principio de manera casi literal, a la vez que su movimiento está esporádicamente marcado por retornos simétricos y mínimamente variados. En todas partes pueden encontrarse formas descriptibles: en una improvisación tanto como en la forma de las nubes. Pero Agon es sobre todo un contenedor en el que Stravinsky ha dispuesto una colección en miniatura de objetos preciosos de diferentes tipos, de diferente naturaleza y procedencia (y de gran belleza), junto a copias de esos mismos objetos. Algunos de ellos viven lado a lado con sus reproducciones —están, en otras palabras, repetidos— sin que, a pesar de todo, Agon sugiera la idea de ser un comentario al rondeau francés. Para comprender los diferentes episodios no hay necesidad de referirse a los manuales de ballet del siglo XVII, aunque indudablemente éste ha ejercido una influencia poderosa en el trabajo de Stravinsky con Balanchine y, de vez en cuando, incluso en el carácter expresivo de las piezas individuales.
Pero Agon no es una suite de danzas, ni siquiera una parodia. En Agon hay un poco de todo: trozos diatónicos, cromáticos, atonales, canónicos, tonales, seriales, politonales, neobarrocos, referencias al Concierto op. 24 de Webern, e incluso música de cámara insertada en una obra sinfónica cuya gran orquesta nunca toca toda junta. Sin embargo hay también auténticos desarrollos y proliferaciones del material que desbordan las correctas formas ceremoniales: se esparcen, en otras palabras, más allá de los perímetros de las piezas individuales, haciendo que las simetrías y las repeticiones se coloquen bajo una nueva luz, no siempre la más "cortés". También hay eventos aislados en sí mismos (como el paso de Sarabanda y el Branle Gay) que no se relacionan entre sí ni con el resto del material —auténticos "acontecimientos", efímeros y apacibles. De manera que Agon avanza según tres diferentes niveles: repetición, desarrollo e inserción de episodios no relacionados. Pero sea como sea que proceda en su propio laberinto referencial meta e hiper-stravinskiano, Agon es una obra caracterizada por la ligereza. Y digo ligereza porque transmite en cada momento la sensación de haber desnudado y reducido a la mera esencialidad de sus funciones, al puro gesto, a símbolo de su expresividad, algunos legajos —a menudo fastidiosos— de la herencia musical.
En la primera de las conferencias que ofreció en este mismo lugar, Italo Calvino dijo: "Casi siempre lo que he hecho ha sido quitar peso; en una ocasión traté de quitar peso de las figuras humanas, en otra de los cuerpos celestiales; en otra más, de las ciudades; pero sobre todo traté de quitar peso de la estructura de la narración y de su lenguaje". Una de las condiciones de la ligereza, me gustaría añadir, es saber cómo apartarse respetuosamente, sin retórica, de las cosas, y saber incluso cómo olvidarlas voluntariamente, cuando el tiempo lo pide —"de puntillas", hubiera dicho Calvino a propósito de uno de sus personajes que parte encaminándose a no se sabe dónde (como él mismo lo hizo, tristemente, y demasiado pronto).
Es significativo que en Agon, al margen de los pasajes casi exactamente repetidos, los intervalos no estén organizados de una forma simétrica con las "danzas" mismas. El mismo hexacorde puede ser parte de dos episodios radicalmente distintos. El mismo desarrollo, el mismo proceso de transformación, puede involucrar una sucesión de diferentes episodios en apariencia cerrados en sí mismos, en su propia especificidad, y más bien alejados del proceso de transformación cromática. Es el caso, por ejemplo, del primero de los tres episodios en los que la festiva fanfarria introductoria se ve contaminada por un inocente, mínimo cromatismo que, sin embargo, gradualmente se difunde a la entera textura instrumental hasta corromper todas las figuras y todos los motivos de los tres diferentes episodios. El proceso de cromatización es indiferente a la naturaleza y a la división de los episodios.
¿Se trata de una separación de parámetros? No, es una separación de procesos. En Agon Stravinsky no se sujeta a la historia, pero la vuelve a narrar de diferentes maneras. Agon es un documental musical (afortunadamente poco fiable, puesto que es infinitamente creativo) acerca de la memoria histórica, la memoria estructural y la relación que guardan entre sí —en sí misma poco fiable y transitoria. Es también un adiós al neoclasicismo.
¿Por qué entonces olvidar música? Porque hay mil maneras de olvidar y traicionar su historia. Porque la creación siempre implica un cierto nivel de destrucción e infidelidad. Porque debemos ser capaces de recobrar la memoria de aquello que nos resulta útil para después olvidarlo con una espontaneidad que es, paradójicamente, una forma de rigor. Porque, en todo caso, como Heráclito dijo, "no es posible entrar dos veces en el mismo río". Porque la conciencia del pasado nunca es pasiva, y no deseamos ser los cómplices forzosos de un pasado que está siempre en nosotros, al que alimentamos, y que nunca termina.
-----
Original: Luciano Berio. Remembering the Future. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006.
Luciano Berio. "Olvidando música". Traducción de Juan Alcántara. En El poeta y su trabajo 30 (otoño 2008). pp. 45-56.

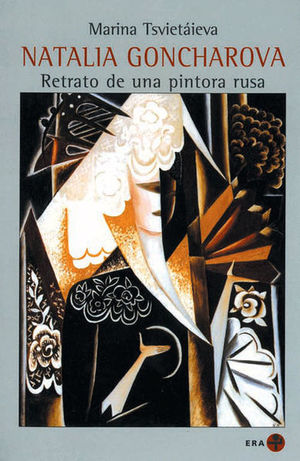
Comments