La Balandra entrevista a Ariel Dilon
- iván garcía lópez

- Mar 16, 2022
- 7 min read
[Ariel Dilon estará de visita en la UNAM para dar la charla "Fiebres y fervores de un traductor". La reunión, vía Zoom y abierta al público, será el día lunes 28 de marzo de 2022 a las 17 horas de la Ciudad de México y 20 de Buenos Aires. El registro debe hacerse al correo ivangarcial@filos.unam.mx]

La delicada relación entre escritura y traducción, ése es el centro en torno al cual gravita el diálogo con este traductor, escritor, editor y periodista cultural. Nos cuenta desde sus comienzos, cuando traducía sólo para sí mismo en una vieja casa en Uruguay, hasta su último proyecto publicado, Mecánica de François Bon. La inspiración, la lealtad a la lengua de los autores y el propio descubrimiento del acto de traducir son algunos de los temas que toca este prolífico traductor argentino.
–¿Cuál fue tu primer vínculo con la idea de traducir un texto? ¿Cuál fue la razón, si es que la hubo, que te llevó a ser traductor?
De niño yo creía en la cultura: era mi faceta “integrada”, que incluía la idea de que había que hablar en lenguas, cuantas más mejor. Cuando en la adolescencia se afirmó mi lado “apocalíptico” –la noción de que algo más vital se juega en los pliegues y quiebres del lenguaje–, apareció la literatura como campo de esa dislocación. Me digo que acaso traducir haya sido, sin que me diera cuenta, una manera de articular esas dos facetas mías. Pero el primer vínculo con la idea concreta de traducir deriva de la gratitud, del cariño que uno le toma a aquel o aquella –en general un mero nombre– que nos habilita los goces de un libro extranjero. Surge también de la admiración que desde chico profesé por escritores de los que fui sabiendo –al interesarme en sus vidas o al tropezar con sus versiones de otros escritores admirados– que también han sido traductores. Así, en la prehistoria de este vínculo, como en todas las vocaciones, hay un movimiento de imitación. Me acuerdo de un personaje de Saer –creo que en Cicatrices– que está traduciendo lenta y parsimoniosamente un libro, para él nomás. Y yo primero lo intenté para mí mismo. Un tiempo que viví en Uruguay, solo, a los veinte años, en una vieja casa que mi familia tenía allá, me puse a traducir un libro que había leído muchas veces, es decir que ya estaba traducido: El extranjero, de Camus. No tenía a mano un ejemplar en castellano, pero sí el librito en francés, que me habían regalado, y quise volver a leerlo allí, cerca del mar, donde lo había descubierto a los quince años. Traducir ayuda a fijar la lectura, cuando uno sostiene con dificultad las estructuras gramaticales al mismo tiempo que va descifrando una a una las palabras que la informan. Además, quería averiguar si era capaz de traducir. ¡Qué difícil, Camus! Pocos escritores más difíciles que los que parecen fáciles. Y no tenía un buen diccionario a mano. Abandoné a las pocas páginas, con el amor propio vapuleado. No estaría mal, hoy, treinta años después, volver a Camus.
–¿Tuviste maestros que hayan sido claves en tu desempeño profesional?
He tenido maestros de escritura, de periodismo cuando lo practiqué más, de edición al empezar a hacer ese trabajo. Pero nunca tuve –al menos no cuando habría podido necesitarlos– acceso a los consejos de un traductor chevronné, como dicen los franceses: un traductor curtido, que se ha ganado sus “galones”. Uno de ellos, Víctor Goldstein, me ayudó a descifrar alguna vez un giro oscuro. Pero no fue “clave” en el sentido de esta pregunta, porque yo ya estaba “en la mitad del camino de mi vida” de traductor. Mis maestros de traducción son todos los escritores que he leído, incluyendo a los que traduje.
–¿Cuál fue el primer texto que tradujiste y cómo surgió?
El primero que traduje profesionalmente, o más bien los dos primeros, ya que surgieron juntos, fueron El diablo en el cuerpo, magnífica novela de Raymond Radiguet, y De París a Cádiz, una crónica de viaje por España, autobiográfica, aunque muy à la mousquetaire, de Alexandre Dumas, padre. Fueron encargos de Manuel Borrás, el mítico editor de Pre-textos, a quien yo había entrevistado para la revista 3 puntos a fines de los 90. De caradura, y porque la charla me dio pie, le dije: “Yo traduzco”. Era una vil mentira. O, como decía una amiga de entonces: “No es mentir, es anticipar una verdad”. Borrás me pidió una muestra de traducción. Con mi pareja de esa época, Patricia Minarrieta, preparamos dos fragmentos de El éxtasis material, el mejor libro de Le Clézio, por entonces inédito en castellano. Parece que nuestra versión no estaba mal, porque Manuel, aunque no pudo incluir a Le Clézio en sus planes, nos hizo esa doble contrapropuesta: Radiguet, un lujo para dos principiantes como éramos, y Dumas, que era un libro gordo y complicado sobre todo por la multitud de topónimos españoles que el autor transcribía erróneamente y que yo debí verificar sobre un enorme atlas, lupa en mano. Admiro a la gente que traduce en tándem, como hoy lo hacen espléndidamente Bárbara Belloc y Teresa Arijón. Yo, luego de aquellos dos primero libros, he preferido traducir en solitario.
–Traducís tanto del inglés como del francés, ¿te sentís igual de cómodo con los dos idiomas o preferís uno más que otro?
Cuando uno reconoce el tono, el ritmo, las intuiciones o la malicia de un autor, todo eso que llamamos estilo y que conforma su idioma personal; cuando uno logra conectar esa fuente, a su vez, con el almacén instantáneo de donde surge la propia expresión verbal, la capacidad poética de uno, recién entonces el traductor puede estar “cómodo”, sea cual sea la lengua de la que traduce. Esos momentos de “comodidad” son tan placenteros como puede serlo la propia escritura, cuando uno está en vena. Ahora bien, sí: yo tengo más vocabulario, o mi vocabulario se me olvida menos, en francés que en inglés, lo cual me hace menos dependiente, cuando traduzco del francés, de diccionarios u otras herramientas. Eso me da mayor velocidad de crucero –útil para sobrevivir– y colabora a un acceso más fluido a mis propias reservas creativas. Pero, aunque saboreo el francés, no puedo decir que prefiero una lengua a otra: cuando traduzco varios libros franceses seguidos, llego a extrañar la levedad musical del inglés, su plasticidad sintáctica, su poder de síntesis, que son, a la vez, su mayor desafío.
–¿Cómo surgió el proyecto de traducir Mecánica de François Bon y cuál sentís que fue la mayor dificultad?
Fue una propuesta de Damián Tabarovsky, editor de Mardulce. Yo no conocía al autor, pero el libro me cautivó enseguida. Las dificultades son de dos órdenes. Por un lado, el léxico técnico propio del mundo de la mecánica automotor, más específicamente francesa, de las décadas del 50 al 70. A esa nomenclatura pertenecen las piezas de evocación por las cuales, como un Proust de garaje, el autor va recobrando un tiempo de su vida, de la vida de su familia, de la vida de una clase social extinguida. La otra dificultad del libro, inseparable de su encantamiento, es su agramaticidad, su brutal incorrección, una escritura como la erupción de un volcán que escupe fragmentos de mundo y que no se detiene a reponer el orden preciso del discurso normalizado. Eso que otorga al libro su fuerza, su pregnancia, su ritmo, al mismo tiempo siembra en él una indecidibilidad que el traductor debe respetar sin sucumbir a ella. Y conseguir, al menos como efecto, el ritmo que en el caso del autor ha estado del lado de las causas.
–¿Cómo trabajaste con los tecnicismos presentes en la novela?
Aparte de diccionarios visuales multilingües, apelé a herramientas que, con paciencia de sabueso, uno encuentra en Internet: planos de los fabricantes de autos, textos y léxicos de facultades de ingeniería o de escuelas técnicas, foros de fanáticos de la mecánica, manuales del usuario. Indicios mínimos y a veces casuales te pueden revelar tesoros enchastrados en aceite de motor. También le hice preguntas a mi ex-mecánico (ex, porque vendí mi auto viejo y soy definitivamente peatón). El gran Beto antes fue odontólogo, estudiante de medicina, docente de anatomía: a él se le dan muy bien los léxicos técnicos.
–¿Considerás que las residencias de traducción ayudan a hacer avanzar un proyecto o aportan a la dispersión?
Sí a lo primero, sí a lo segundo: según las circunstancias y el estado mental del traductor, sus ganas de pasear, su plazo para terminar el libro, etc. Hay un equilibrio posible entre el deslumbramiento con el lugar o la gente con la que uno se relaciona y el sereno éxtasis del trabajo. Yo tuve dos experiencias muy distintas, pero positivas en ambos sentidos. La primera me abrió incontables puertas a la geografía, la gente, la lengua y la literatura francesas: y todo eso me constituye como traductor. La segunda –con el libro de Bon, precisamente– me permitió concentrarme y revisar el libro muchas veces más de las habituales, y contar con excelentes consultores lingüísticos que hoy son mis amigos.
–¿Cómo ves la relación entre traductor y lengua particular del escritor?
Creo que ya contesté a esa pregunta. Añadiría que para hallar el camino hacia la lealtad que el traductor le debe a la lengua del autor, debe proceder con rigor e inspiración a partes iguales. Sin pretender definir esta palabra tan denostada, creo que la inspiración supone siempre una apertura, una empatía, el ejercicio de un viaje o translación, desde el otro, o lo Otro, hasta uno: toda inspiración es, pues, un modo de traducción.
–¿Hay algún/a traductor/a contemporáneo/a en particular a quien admires?
Son muchos: ya nombré a Víctor Goldstein, están Carlos Gardini, Marcelo Cohen, Amalia Sato. Aurora Bernárdez, que acaba de fallecer. Otros difuntos, como Enrique Pezzoni, con su maravilloso Moby Dick o sus traducciones de Nabokov; Cortázar, obviamente, por Poe, por El inmoralista de Gide. Entre los españoles, Carlos Manzano, Miguel Sáenz o Julia Escobar (que tiene un excelente Michaux). Pero la mejor tradición la tenemos aquí, y está muy viva.
–¿Tenés algún proyecto “soñado” que querrías traducir, sólo que aún no tuviste la oportunidad?
Mis proyectos “soñados” se acumulan, porque los editores del mundo se confabulan para preferir encargarme siempre otras cosas y postergar la oportunidad. Algunos no es oportuno mencionarlos, aunque sea por cábala. Hay uno, acaso el más anhelado, Sens plastique de Malcolm de Chazal, del que traduje algunos botones de muestra para el número 6 de Las ranas, y sigo buscándole editor. Otro es Henri Roorda, del que hoy me doy el gusto de ofrecerle a este número de La balandra algunos textos inéditos.
"Traductores: Ariel Dilon". En La Balandra 10 (marzo de 2015).

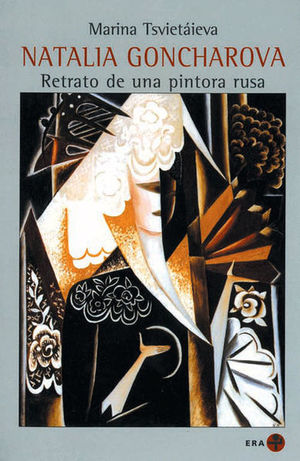
Comments