Guillermo Saavedra: ¿Quién habla en el poema?
- iván garcía lópez

- Dec 17, 2018
- 11 min read
¿Quién habla en el poema? Al enunciarla, la pregunta se multiplica en una tríada de nuevas interrogaciones: ¿por qué quién y no qué?, ¿por qué habla y no escribe?, ¿qué clase de espacio, situación o realidad es el poema capaz de hacer posible que alguien se manifieste en ella, verbalmente?
Doy por incontestable, al menos de modo categórico, la tercera cuestión, pero es evidente que cualquier respuesta a la pregunta que nos convoca supone inevitablemente una puesta en relación de los tres elementos involucrados en ella: sujeto, voz y poema.
Comienzo por tomar posición respecto de las dos primeras interrogaciones:
1. Por un lado, no estoy del todo seguro de que haya necesaria o excluyentemente un quien, un sujeto humano –fragmentado o no, pero sujeto al fin– detrás de la particular realidad verbal que es el poema. Puede haberlo pero, sin dudas, no se trata tanto de una persona civil, ni psicológica como de un lugar de enunciación, una posición táctica que suele autoproclamarse Yo y que, como sabemos desde la célebre frase de Arthur Rimbaud en su carta a Georges Izambard, “es otro”.
Pero sobre todo sospecho que, además de ese quien, de ese sujeto explícito o manifiesto, también se hace oír en el poema un que, una esquirla o un resto de voz impersonal que podría atribuirse a la cultura, a la tradición, a la memoria de la especie o a lo real mismo buscando su oportunidad en la penumbra del lenguaje: aquello que Diana Bellessi llamó bellamente “la pequeña voz del mundo”.
Para volver a Rimbaud y a la célebre carta ya mencionada: “Es falso decir: ‘Yo pienso’; debería decirse: ‘me piensan’”. O, como diría mucho más tarde el psicoanálisis de cuño lacaniano, “soy pensado” o “soy hablado”, poniendo en evidencia que el supuesto agente del pensamiento o del habla es, más bien, un paciente de dicho acto.
2. Por otro lado, sí: tiendo a creer que lo que sucede en esa experiencia singular del lenguaje que es la poesía está más vinculado, quizá de modo atávico, al habla que a la escritura.
Sobre todo, si nos atenemos al campo más restringido de la poesía lírica –aquella que, desde mi punto de vista, supone la mayor radicalización de la experiencia poética–, dejando de lado la extensísima tradición de la épica, en la cual lo que se pone de manifiesto es, más que el trabajo de un poeta, el de un narrador que ha elegido el ropaje del verso, un atavío que puede llegar a lucir con ademanes más o menos inspirados, pero en cualquier caso sacrificando condensanción e intensidad para ganar en extensión y exhaustividad, y renunciando, por así decirlo, a lo propio e intransferible de la experiencia del instante, que es, a mi juicio, lo que pone en escena, de modo necesariamente fugaz, el poema –un ímpetu, como decía Henri Michaux, que no puede durar mucho.
Y también habría que soslayar, entre otras prácticas de lenguaje que se alejan fuertemente de toda huella de la oralidad para poner el énfasis en la escritura, emprendimientos tales como la poesía concreta, que prefiere reclamar, para su realización, el espacio físico y plástico de la página, en lugar de la voz y, para su recepción, la vista en lugar del oído.
Ahora bien, es la poesía la que ocurre en la voz –o, si se prefiere, sólo la voz puede sintonizar la situación poética, el sistema de relaciones o correspondencias que ésta pone en juego, en un momento dado del fluir de las cosas a través del tiempo. Pero el poema, al menos tal como hoy lo conocemos, realidad tangible sobre una página, mantiene con el acontecimiento poético una relación testimonial: el poema es la huella de la voz que se manifiesta en el hecho de la poesía, el eco más o menos distante de aquel suceso.
En este sentido, podría decirse que aquello que persiste en expresarse en el poema es de algún modo el fantasma de la voz que hizo posible la experiencia poética y que ésta, a su vez, reclamó con su espesor de urgencia, de actualidad fugaz e irrepetible, de temblor único, el pase del testigo: la escritura del poema, allí donde la voz de la experiencia se adelgaza o deshilvana puesto que, si la poesía es aquel caracol nocturno del que hablaba Lezama Lima, lo que de él persiste en el poema es su rastro de baba.
Si se aceptan estas consideraciones, podría reformularse la pregunta inicial: ¿qué rastros de qué voces persisten en hacernos llegar su testimonio en el poema y, en tal sentido, qué papel cabe al poeta en esa actividad testimonial, documentaria?
Me apresuro a admitir que estas consideraciones descansan sobre un acto de fe o, si se prefiere, sobre el incómodo énfasis de una serie de sospechas que paso a enumerar:
La poesía ocurre en un exterior ajeno a la conciencia, a la voluntad y a la voz del poeta.
La poesía es un don del mundo que encuentra en la lengua un refugio provisional pero cierto.
El poema es la casa de palabras que el poeta logra construir (con ayuda de la tradición, de la cultura, de la sensibilidad de su época, y de una sensibilidad e intuición propias) para un hecho de poesía.
En tal sentido, todo poema es una forma de traducción, un traslado de ese cuerpo vivo a la frigidez de la página.
Desde esta perspectiva, podría leerse el progresivo despojamiento de ciertos moldes formales llevado a cabo por la poesía desde fines del siglo XIX hasta la eclosión y apogeo de las diversas vanguardias estéticas del siglo XX como un intento de eliminar las mediaciones y distorsiones excesivas del aparato de la cultura: una forma como el soneto, por ejemplo, habría llegado a ser en sí misma demasiado significante como para acabar ahogando la singularidad del contenido poético específico de un poema.
O, dicho de otro modo, para que la traducción no desvirtúe la voz de la experiencia poética ni la esconda hasta hacerla desaparecer, la casa que es el poema se ha ido reduciendo a lo esencial: lo que fuera en algún momento mansión lujosa ha ido deviniendo en precario rancho para que, desde su relativa intemperie –la intemperie sin fin de la que habla Juanele Ortiz en sus inolvidables y recurridos versos–, el poema se mantenga, paradójicamente, mucho más vivo y audible en su relativa desprotección.
De aquí podría deducirse que el poeta es el constructor (o desconstructor) de un espacio para dar cabida a la voz de la poesía y no el verdadero hablante del poema. Pero, incluso adoptando plenamente esta posición, es necesario señalar que el poeta es algo más que eso ya que si, por una parte, crea el ámbito formal para que la voz poética pueda discurrir u ocurrir en él, también, en su condición de lenguaraz entre un avatar del mundo y un lector capaz de recibirlo, tiene un papel activo en la elocución final del poema.
Vale decir, al poeta cabe discernir lo singular de un rumor concreto proveniente del mundo; separar el ruido de las cosas sumidas en el caos para dejar oír aquello que, en su especifidad (y más allá de la tradición y de su propia experiencia psicológica como sujeto), está pidiendo el asilo del poema.
Desde luego, ese proceso está siempre gravemente amenazado por la inteligencia, los supuestos saberes, el sentido común y, en general, por cierta pulsión racional, si se me permite el oxímoron, que pugna en el poeta por hacerse oír y que tiende a asfixiar la voz pura y perfectamente gratuita del acontecimiento poético en beneficio de una voz supuestamente pertinente, eficaz o edificante.
Si puede hablarse de autoría en poesía, si hay un modo de presencia o participación del poeta en la realización del poema ésta reside precisamente en la capacidad de tomar buenas decisiones al respecto. El poeta, entonces, sería una suerte de mediador, de administrador de voces (incluida la suya propia), con el mandato de no normalizarlas sino, por el contrario, dejarlas expuestas, como se dice de una fractura, en su mayor extrañeza y excepcionalidad.
Un intento de unir los puntos hasta aquí mencionados, como quien busca, a pesar de todo, trazar el contorno de una figura, dar una imagen concreta de algo que se aproxime a una certeza:
La poesía es un hecho o la vinculación de varios hechos fugaces e irrepetibles en un momento dado del devenir del mundo.
El poema es, a la vez, la huella y la casa de la poesía.
El poeta es el Teseo que recoge, desde el centro del laberinto de la experiencia poética, el hilo de Ariadna y es capaz de encontrar la salida.
La poesía es la manifestación de una voz que, agazapada en un rincón de la oscuridad de lo real, u olvidada en un repliegue de la cultura, o rediviva en el fondo de la mente del propio poeta, pide ser traducida y reformulada para hallar, de ese modo, un lugar entre las cosas sensibles y, en cierto casos, inteligibles.
En el poema coexisten, no siempre pacíficamente, la huella de la voz de la situación poética, la voz de la cultura intentando domesticarla en virtud de los parámetros vigentes en una época dada y la voz del poeta, quien intenta rescatar esa huella rindiendo mayor o menor tributo al paradigma cultural en curso pero intentando no traicionar el impulso, las calidades, texturas e intensidades de lo que le ha sido dado a través de una asociación casual, el estímulo de una lectura, un recuerdo o, mejor aún, el aguijón de un olvido.
Corolario: el poeta es el lenguaraz o, si se prefiere, el agente de primeros auxilios capaz de intentar una suerte de resucitación de la experiencia poética. No siempre lo consigue, como es sabido.
Al releer todo lo anterior descubro, como San Agustín en relación al tiempo, que, si no me preguntan qué es la voz poética ni quién la pronuncia, creo tener una aceptable noción de ambas cosas; pero, en cuanto me lo pregunto, toda certeza al respecto se desvanece en mí por completo.
No sé, en verdad, qué sea la voz en el poema.
Sobre todo, no sé encontrarla en mis propios intentos poéticos, aunque a veces crea poder reconocerla en los otros, de un modo intuitivo, por simple inspección del espíritu, como decía Descartes (y, en este aspecto, quizá la mejor prueba de que se trata de una voz y no de una escritura poética es que, para discernir si estoy o no frente a algo digno de ser considerado un poema, debo leerlo en voz alta).
A veces, esa inspección me deja la sensación de que el poeta llegó a enhebrar el hilo de la voz pero no le hizo un nudo y está cosiendo en el aire, sin lograr zurcir, en su decir, mundo y palabra.
En otros casos –César Vallejo es para mí emblemático en este sentido–, tengo la sensación que intentaba expresar más arriba de que la voz preexiste al poema, de que esa voz, poética, existía antes y persistirá después de que el poema se constituya como tal. Como si el poema fuese sólo un intervalo de altísima concentración de la voz pero ésta no se extinguiese al final del poema y pasase, simplemente, a emitirse en una frecuencia ajena a la escritura. Es decir, la voz poética continúa ahí después del poema, como una reverberación de algo material que no se ausentó, sólo dejó de ser audible. No estoy insinuando nada de orden esotérico ni paranormal sino refiriéndome a la clara percepción de un silencio que uno adivina cargado de omisiones, de un retiro de la palabra que no implica una desaparición de la experiencia sino el recurso que ésta tiene para manifestar su condición singularmente discreta.
Como nuevo intento de aproximarme a la cuestión, apelo a mi propia, modesta experiencia. Lo que sospecho que sucede, en los que considero mis mejores momentos, aquellos que llevan a hablar de inspiración o de gran concentración, es que sé que no voy a encontrar mi voz pero sí su huella.
Son momentos de lucidez, de sintonía, de puesta en foco, de altísima nitidez que me vuelven particularmente perceptivo a algo que, estando en mí, parece haber venido de fuera y, súbitamente, retirarse nuevamente dejando en mí su estela.
Tal vez no casualmente, cada vez que he tenido esas suertes de epifanías, no me encontraba entregado gravemente a la escritura sino jugando con total despreocupación (así se me impuso la economía del poema largo en prosa para Caracol); entregado a aspectos técnicos de la escritura (fue anotando en una página en blanco el nombre de John Cage en sentido vertical que me apareció la necesidad de cruzar horizontalmente cada letra de ese nombre con lo que luego comprendí que iba camino a convertirse en versos, en mi libro Tentativas sobre Cage); con la mente en blanco u ocupada en otra cosa (en tales circunstancias, probando el procesador de textos de una nueva computadora, irrumpieron ante mí, inopinadamente, los dos primeros versos de El velador, que hablaban de la muerte de una madre, tragedia que por entonces no era, para mí, autobiográfica). Irónicamente, en el único caso en que intenté con deliberación interrogar una situación con un contenido semántico evidente y cercano como la crisis de diciembre de 2001, luego de la aparición de cuatro poemas que surgieron con voz nítida y propia en mi conciencia, el resto de lo que ya era un proyecto de libro, Desocupado, guardó silencio, se retiró drásticamente de mi imaginación poética y se mantiene ausente de ella hasta hoy.
Si detrás de esta resistencia de la poesía a manifestarse con una dirección y una intención predeterminadas por mi voluntad de autor hay una lección, ¿podría decirse que, al menos en mi caso, se cumple lo que pedía Chuan Tzú? ¿Hay que entrar en la jaula mientras los pájaros duermen?
En última instancia, si es cierto, como vengo afirmando en estas páginas, que los asuntos y las materias de la poesía no nos pertenecen y que sólo nos es dado consignar sus rastros, ¿cuál es la dimensión de nuestra responsabilidad, de nuestro mérito si se prefiere, en el poema que, de tanto en tanto, la poesía escribe a través de nosotros, sedicentes, escuálidos poetas? ¿Qué parte de nosotros está representada en la voz mixta que da como resultado un poema?
Sin lugar a dudas, no somos meras cajas de resonancia de los ejercicios de un Ventrílocuo Superior. Lo prueba el hecho de que un poema firmado por Vicente Huidobro lleva inscripto el grano de una voz que asociamos sin dudar, inequívocamente, al poeta chileno; del mismo modo en que nos ocurre ante un poema de Luis Cernuda, de Antonio Cisneros o de Olga Orozco, por citar unos pocos casos en los cuales la personalidad poética, más allá de las biografías, de los prestigios y de las afinidades electivas de cada cual, es percibida por el lector/oyente a través de algo que tendemos a considerar la voz.
Pero eso que confiere carta de identidad a unos y a otros, mayores o menores pero indudablemente poetas, ¿es la voz de la poesía misma o el modo personal en que cada uno de esos poetas logra interpretar esa voz, impersonal y ajena, cargándola de un matiz singular, de aquello que con reticencias podríamos volver a llamar estilo?
Vuelvo a mí, no por narcisismo sino porque, con todas mis limitaciones, puedo dar cuenta de mis procesos con algo menos de impertinencia que al hablar de otros poetas. Cuando logro entonarme en una escritura que deja de atender a los mandatos del supuesto buen gusto, de las buenas intenciones, de lo que está a la moda o de lo que, imagino, seducirá a un crítico o a un amigo lector, en esos casos, lo que habla en mí es la voz de la experiencia. No la de mi experiencia subjetiva sino la de la experiencia poética. Y si algo de mí queda en el poema al consignar esa voz es el reguero de atenciones discretas, discontinuas, que logro conceder a lo que ha logrado hablar en mí, a través de aquella voz.
Sin dudas ese rastro, ese zigzagueo de intuiciones anotadas se va haciendo, al menos a lo largo de un mismo libro, sistemático; encuentra un modo de responder con cierta regularidad a los imperativos de la experiencia que pretendo consignar. Y hago hincapié en esta palabra porque es allí, en la experiencia y no en la escritura misma, donde encuentro algo que podría admitir como el halo de una voz propia.
El poema es posible, entonces, como intento de recuperar esa experiencia en que la voz sonaba en mí como algo propio.
¿Cómo hacer para que el poema preserve la autenticidad de lo que fue experiencia de la voz personal, de lo que se configuró en mí como consecuencia de un fenómeno exterior, de un recuerdo, una lectura, una conversación, una música, un dolor que me permitió vocalizar sin la necesidad del recurso a la imitación?
No lo sé a ciencia cierta. Creo que, a veces, uno es privilegiado con una memoria auditiva más fina que en la mayoría de los casos. Y el poema se va escribiendo con atención cautelosa a la consistencia, el color, el fraseo de esa voz que a cada momento se pierde (como cuando uno intentaba sintonizar una emisora de onda corta en medio de la noche). En mi caso, es como si avanzase abriendo una brecha en la espesura con una tijerita de esas que usan los chicos en la primaria para hacer manualidades.
La mayor parte del tiempo, escribir el poema es: experiencia del fracaso de recuperar (en la escritura) la experiencia del triunfo de la voz en el instante (de la vida). Pero sigo porque, en medio de ese fracaso, o quizá gracias a él –como si fracasar fuese un modo de ir descascarándome, de ir sacándome de encima las voces adquiridas, las imposturas ajenas, las interferencias– en algunos momentos dejo de hundirme en el agua y logro pararme en una piedra.
Guillermo Saavedra. "¿Quién habla en el poema?" En Carlos Pereiro (ed). ¿Quién habla en el poema? Buenos Aires: Ediciones del Dock, 2012.

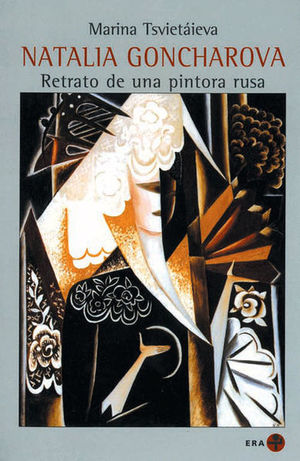
Comments