Federico Monjeau, cinco “notas de paso”: Notre Dame, Etkin, Sábat, Zhu Xiao-Mei y Rohmer
- iván garcía lópez

- Aug 19, 2024
- 15 min read
Federico Monjeau. Notas de paso. Selección y prólogo de Matías Serra Bradford. Argentina: FCE, 2023.
NOTRE DAME, EL COMIENZO DE LA MÚSICA OCCIDENTAL

Si –como ha vuelto a recordarse tras el lamentable incendio que más de uno ha elegido ver como un signo de los tiempos– el sitio donde se erigió Notre Dame es el “punto cero de todas las rutas de Francia”, la catedral de París podría también considerarse el punto de partida de la música occidental. Es cierto que en la música no hay un punto cero, o en todo caso si lo hubiese sería tan antiguo como el mundo, pero sí hay un punto de inflexión mayor que cualquier otro: el pasaje de la monodía a la polifonía.
Ese pasaje tuvo lugar en Notre Dame. Por eso para la música Notre Dame es un sitio y una época, que coincide más o menos con la construcción de la catedral, desde 1163 hasta mediados del siglo XIII. Sus compositores y maestros de canto serían completamente anónimos, de no ser (cuándo no) por un historiador y teórico inglés que estuvo allí en el último cuarto del siglo XIII y registró los nombres de Leonin (hacia 1180) y Perotin (hacia 1200); este temprano predecesor del historiador musical y viajero Charles Burney (1726-1814) decidió mantenerse en el anonimato, acaso un comprensible gesto de humildad frente a la grandeza musical que le tocó testimoniar. Se lo conoce como Anonymus 4.
En Notre Dame se da el pasaje de la monodía a la polifonía (de la voz sola a las voces simultáneas), lo que de algún modo es un pasaje de lo sagrado a lo profano. Como lo describe Erwin Leuchter en su Ensayo sobre la evolución de la música en Occidente (una de las mejores historias de la música que puedan leerse en doscientas páginas), la oposición de la Iglesia católica a la polifonía tenía una razón profundamente teológica: el canto gregoriano simbolizaba lo absoluto, el verbo divino, y cualquier suplemento o diversidad tendía a perturbarlo. Desde luego, la “simple” monodía no fue siempre una misma y sola cosa, desde la forma oriental y melismática (varias notas para una sola sílaba) del canto gregoriano hasta la práctica de adaptar ese canto gregoriano a textos no litúrgicos, con lo que la melodía se fue occidentalizando y volviendo más silábica (tendencia a una nota por sílaba), además de la canción caballeresca y el arte de los “Maestros cantores”. La célebre ópera de Richard Wagner es una evocación de esa refinada escuela de la canción prepolifónica.
Sin poder evitar la polifonía, la Iglesia en principio intentó tutelarla. Las primeras composiciones a dos voces (organum) se basaban en una melodía gregoriana a la que se añadía una segunda voz. La melodía gregoriana, también llamada cantus firmus (canto firme), era confiada a la voz superior, mientras que la melodía secundaria se desarrollaba paralelamente en una cuarta inferior. Era una falsa polifonía, una mera duplicación. Luego se conquistó el organum vagans, un gran progreso en el proceso de independización de las voces, que empezaban y terminaban al unísono, pero que en el medio “vagaban” y se alejaban hasta alcanzar un cierto punto (un intervalo de cuarta). El desarrollo de la polifonía no podría haber ocurrido sin el progreso del ritmo (derivado de las sílabas fuertes y débiles del habla, pero a la vez musicalmente emancipado), que también en Notre Dame conquistó los modos básicos que darían lugar al compás.
El cantus firmus, por su lado, se iría volviendo menos “firme”. A partir de un momento la melodía gregoriana pasó de la voz superior a la inferior, y una vez en el bajo las notas se fueron alargando tanto que el texto se volvió una abstracción. En cierta forma perdió su irradiación espiritual. En un motete a tres voces del siglo XIII (que cita Leuchter en su libro, según una recopilación de Schering), nos encontramos con la superposición de un kirieleisón en el bajo, en la voz media una canción juglar en latín que discurre sobre el celibato, y en la voz superior una canción caballeresca en francés que celebra la primavera; es como si esas diferencias de registro o menudencias idiomáticas se disolviesen en una esfera superior o en la lengua intraducible de la música.
LA CARRERA DEL LIBERTINO
Las Jornadas del Instituto de Musicología Carlos Vega y la Asociación Argentina de Musicología, del 23 al 26 de agosto en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, incluyeron un simposio de un día entero dedicado a Mariano Etkin, el gran compositor fallecido el 25 de mayo de 2016. Fue el sábado. Hubo mesas redondas, análisis de sus obras y, como cierre, un concierto monográfico en el Auditorio de la Facultad; una gran jornada Etkin en el segundo hogar de Etkin, ya que desde que el músico asumió como profesor en La Plata, en 1985, Bellas Artes se convirtió en una suerte de reino etkiniano. El músico tuvo a su cargo todos los niveles de composición, desde la materia introductoria hasta Composición V (actualmente son cuatro niveles, además de la “introducción”); Etkin terminó dictando personalmente la materia introductoria y el último nivel; el resto estaba a cargo de los adjuntos de su cátedra.
En los últimos años había terminado concentrando toda su actividad los días martes, y permanecía en La Plata de la mañana a la noche. Terminada la clase de la mañana llamaba a un restaurante de comida italiana casera que quedaba a cuatro o cinco cuadras de Bellas Artes para encargar el menú. Podían ser tallarines cortados al gusto de Etkin, o una suprema de “pollo ecológico” (temía que las hormonas del pollo fueran a parar al busto); había que pedirlo con anticipación, ya que todo se preparaba en el momento.
Allí almorzaba todos los martes Etkin con sus adjuntos y ayudantes. En compañía de algunos de sus colaboradores y amigos, el sábado al mediodía pude tener una aproximación a ese venerado ritual.
Tengo entendido que en el primer nivel Etkin hacía componer con una sola nota, tal vez para que los futuros autores antes que en cualquier sistema pudiesen reparar en las características y en la belleza de un sonido. Ese punto de partida pedagógico fue su propio punto de partida creativo: un único sonido basta para reconocer la música de Etkin. Y si hubiese que elegir los sonidos más bellos de esa música habría que buscarlos en el registro medio grave, por ejemplo, en los acordes del clarinete bajo con el trombón y la viola en Otros soles. La noción de ornamentación, que en la música contemporánea no es menos importante que en el barroco y que puede unir creaciones tan disímiles como las de Pierre Boulez y Gerardo Gandini, está complemente ausente en Etkin. En su música no podría hablarse de unos sonidos más importantes que otros.
El simposio permitió comprobar lo que ya se sabía: la irradiación musical e intelectual del autor (gran ensayista además de compositor), tan intensa que a veces pudo ser tomada por un credo. Pero Etkin fue espiritualmente un libertino. Hacia el cambio de siglo su música dio un giro significativo sin dejar de ser también lo que había sido. Otros soles es de 1976, y hay algo de esa obra que permaneció para siempre en el autor. Pero en un momento determinado el compositor de “texturas” dio un vuelco hacia formas más melódicas. Lo que se anuncia nominalmente en el trío de 1987 Recóndita armonía (nombre de un aria de Puccini) se manifestará abiertamente a partir de La naturaleza de las cosas, un cuarteto de 2000.
Etkin fue un libertino; pero no uno frívolo, sino más bien doliente. Era el hombre más reservado y pudoroso del mundo, y al mismo tiempo podía nombrar ciertas cosas sin tapujos. La mayor parte de sus últimas obras aluden a las “lágrimas”. También con las obras del Etkin tardío se vuelve a comprobar lo que ya se sabía: que en la música el romanticismo no es tanto un período histórico como un estado del alma. Y el verdadero romántico no desprecia la ironía. Veamos lo que escribió el autor para las notas de programa del estreno de los Estudios para lágrimas I y II en el Instituto Goethe, en 2009: "Forman parte de un grupo de trabajos recientes en cuyo trasfondo aparecen las lágrimas, ya sea en el sentido más elemental de materialización del dolor o en su condición fluida de atributos compartidos con otros líquidos: densidad, transparencia-opacidad, forma, volumen y, sobre todo, sujeción a la ley de la gravedad y tiempo de secado."
El concierto de las jornadas incluyó, entre otras obras, el estreno argentino de otras dos piezas de esa serie: Tercer estudio para lágrimas (2011), para corno y contrabajo, y Estuche de lágrimas (2007), para guitarra, ambas en admirables ejecuciones de Carlos Vega (contrabajo), Dante Yenque (corno) y Juan Almada (guitarra). No sé quién habrá convencido a Etkin de escribir una obra para guitarra sola, un instrumento que él no apreciaba especialmente. Pero por medio de una rara scordatura (afinación) y la sustitución de alguna cuerda de nailon por una de acero, Etkin transformó la guitarra en otra cosa y la llevó a su mundo. La obra es una introspectiva y bellísima paráfrasis de “Una furtiva lágrima”, el aria de Donizetti. Evitemos en este caso hablar de “intertextualidad”. No se oye como una cita, sino como un viaje al mundo de sus sueños.
HERMENEGILDO SÁBAT, UN GENIAL E IMPENSADO ESCENÓGRAFO DE ÓPERA
Hacia fines de los años noventa la Ópera de Hamburgo le encargó al argentino Oscar Strasnoy la composición de una ópera en un acto para representar junto a Erwartung (La espera) de Arnold Schoenberg.
Strasnoy halló la posibilidad de un paralelo en una novela de Irène Némirovsky, El baile. En ese libro de 1930 también está el tema de la espera: la espera en vano de una fiesta (y de un ascenso social). Los invitados nunca llegan porque la hija adolescente que debía repartir las tarjetas decide romperlas y tirarlas al Sena desde un puente. La ópera se estrenó en Hamburgo en 2010.
En 2012 Radio France dedicó a Strasnoy su Festival Présences. Se llevó a cabo entre el 13 y el 22 de enero en el Teatro Châtelet de París, y se estableció que abriría con El baile, pero en versión de concierto (fiel al espíritu de la radio, el Festival Présences no se ocupa de puestas en escena de ópera). Ni a Strasnoy ni, mucho menos, al canadiense Matthew Jocelyn, libretista de la ópera y régisseur del estreno alemán, los convencía una pura forma de concierto. Hay demasiado suspenso en esa ópera como para entregarla a la pura representación de los sonidos. Los autores consideraron la posibilidad de al menos algunas imágenes. Primero pensaron en unos dibujos de George Grosz, después prefirieron dibujantes vivos, de Francia o de Argentina, y fue así como surgió el nombre de Hermenegildo Sábat. “Nos dimos cuenta –me dijo Strasnoy en esa ocasión– de que era el que mejor se adaptaba a nuestro proyecto, el más expresivo. Yo siempre lo admiré por sus dibujos en el diario, pero no lo conocía personalmente”. Esto también lo describe a Strasnoy: solo alguien particularmente desprejuiciado e intuitivo puede encontrar el dibujo “más expresivo” (la escenografía de una ópera, en cierta forma) en las páginas de un diario.
Strasnoy decidió llamarlo por teléfono a Clarín. Sábat a Strasnoy no lo conocía ni de nombre, pero le gustó la idea. Ese hombre tan parsimonioso y reservado como generoso y audaz pidió que le mandaran el libreto y terminó haciendo unas tres docenas de láminas, desde óleos y acuarelas hasta dibujos en birome (Sábat tenía en alta estima este vulgar instrumento gráfico).

Tuve la suerte de conocer algo de ese proceso, así como de estar presente en el estreno parisino. Sábat ya había mandado las láminas, pero viajó a París un par de días antes del debut con sus materiales de trabajo por si había que hacer algún retoque. “Sábat es un obsesivo genial”, comentaba Strasnoy en esos días. El estreno fue un éxito absoluto, y Sábat tuvo que salir cuatro veces a saludar al escenario junto con Strasnoy y Jocelyn.
Lo que se vio en el Châtelet no fue algo a medio camino entre concierto y ópera, sino una forma de representación con entera vida propia. Los dibujos aportaban un espesor suplementario por su contenido y por su ritmo. No se mostraban todo el tiempo; cada uno se proyectaba por una pantalla gigante durante diez o veinte segundos. Su valor no radicaba en lo que sustituían, sino en lo que eran en sí mismos: más que ilustraciones, pequeños dramas. Recuerdo particularmente cuando en la casa de la familia anfitriona a las once de la noche el sonido de un timbre da lugar a una última ilusión, pero lo único que arriba es el helado de Chez Rey, Ninguna escena podría haber transmitido esa desolación como la increíble torta helada de Sábat.
No sé cuál será el destino de esos dibujos, ni si la ópera El baile volverá a representarse de ese modo. Ojalá que sí, y ojalá podamos volver a verla. Es posible que esos dibujos de Hermenegildo Sábat hayan creado un subgénero en la historia de las representaciones: el de la ópera dibujada, por decirlo así. Pero no se me ocurre que otra escenografía de ese tipo pueda tener la fuerza tragicómica y la enigmática ironía de esos dibujos de nuestro querido maestro.
BACH Y LOS PIANISTAS CHINOS
Cuatro años atrás, en ocasión de su última visita al país, conversábamos con el compositor argentino Mario Davidovsky (vive en Estados Unidos desde los años sesenta) sobre el pianista chino Lang Lang; sobre cómo un pianista tan virtuoso puede arruinar algo tan noble y en cierto modo transparente como una sonata de Mozart, por el simple expediente de hacer rubatos todo el tiempo. Davidovsky lo explicaba por medio de una generalización. Dijo que los chinos carecen de un cierto romanticismo que comienza en la música de Bach, lo que me pareció interesante por más de una razón; por la idea de que los arrebatos sentimentales de Lang Lang no guardan ninguna conexión con la experiencia romántica, como también por la convicción de que el romanticismo es menos un período histórico que un estado del espíritu.
Una amiga que es además una excelente pianista considera que Lang Lang expresa el “gusto chino”. “¿Y qué sería el gusto chino?”, quise saber. “Bueno –me respondió–, esos brillos y colores que ves en el Barrio Chino”. Pero China es un territorio tan vasto que casi podría alcanzar su propia antípoda. De hecho, una de las mayores intérpretes actuales (hablo tanto de intérpretes mujeres como de hombres) de la música para teclado de Bach es china: Zhu Xiao-Mei. Gracias a Festivales Musicales, los argentinos pudimos escucharla en el Colón nada menos que con las Variaciones Goldberg, el gran talismán de esta increíble pianista.
Imposible imaginar un fenómeno más opuesto al de Lang Lang. Zhu Xiao-Mei nació en 1949 en Shangai. Su madre le inculcó el gusto por el piano y la joven excepcionalmente talentosa se perfeccionó en el Conservatorio de Beijing. La Revolución Cultural China la sorprendió en plena adolescencia. Fue una víctima de la Revolución por partida doble: reeducada por los fortalecidos preceptos comunistas, renegó de sus padres de gustos burgueses y permaneció seis años en un campo de trabajo en la frontera con Mongolia. Sin embargo, nunca renegó del piano, e incluso en ese campo consiguió un instrumento en el que podía practicar después del trabajo.
En 1979 el violinista Isaac Stern la conoció en China y le consiguió una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. En 1980 Zhu Xiao-Mei se radicó en ese país y cuatro años después se estableció definitivamente en París, donde comenzó a deslumbrar como intérprete de Bach.
En Youtube hay un documental donde se cuenta todo eso, How Bach Defeated Mao (Cómo Bach derrotó a Mao). El eje de la película es su gira de conciertos en China, la primera visita a su país después de 35 años. Bach y los chinos es un tema que recorre toda la película. “En Francia me preguntaban cómo una pianista china podía interpretar a Bach de esa manera. Yo creo que en las formas más puras y elevadas del arte no hay fronteras geográficas: son una propiedad espiritual del género humano”. E incluso provoca con la posibilidad de un “Bach budista”; o, más precisamente, taoísta. "Bach y Lao Tse están profundamente ligados. Para Lao Tse el agua es el elemento fundamental. Y Bach significa “arroyo”. Yo no creo que esto sea casualidad. Tocar Bach es como meditar o tomar el desayuno. Si no lo hago me siento desorientada. Bach significa equilibrio, elegancia, ausencia de melodrama e histrionismo. Su emocionalidad es china, controlada."
Bach podía ser budista o taoísta, pero a pesar de todo Zhu Xiao-Mei desconfiaba un poco de los chinos. No sabía cómo sería la recepción de Bach por parte del público chino, o si ese público estaría, dice, “maduro para escuchar a Bach”. También temía eventuales hostilidades. Pero al mismo tiempo deseaba tocar. “Quería hacer saber a todo el mundo que mi generación todavía existe. No tuvimos cultura, no tuvimos música, hasta los diccionarios teníamos que copiarlos a mano, pero no desaparecimos sin dejar rastros.” En la película ella ya casi no reconoce su Shangai natal. Todo ha cambiado. Si alguna vez los pianos estuvieron prohibidos, ahora hay legiones de pianistas jóvenes; y Lang Lang, auténtico fenómeno de masas, seguramente sea uno de los principales motores de todo esto. La gira resultó un éxito colosal, pero nunca se la ve sonreír. Hay tal vez una media sonrisa cuando se encuentra con sus hermanas. “Nunca me sentí una estrella, nunca me sentí orgullosa. No conozco esos sentimientos –dice con total sencillez. Yo crecí de otra manera. También la Revolución Cultural formó la persona que soy hoy”.
El documental termina con la pianista tocando las Variaciones Goldberg en la Iglesia Santo Tomás de Leipzig, frente a la tumba de Bach. Había sido su mayor anhelo, acaso el único gran anhelo en la vida adulta de la devota Zhu Xiao-Mei.
ÉRIC ROHMER Y EL INSTANTE DE LA MÚSICA
En el libro que vinimos comentando en las últimas columnas (Ensayo sobre la noción de profundidad en la música. Mozart en Beethoven) el cineasta Éric Rohmer echa mano de una considerable cantidad de ejemplos musicales. No son objeto de un análisis musicológico, algo que según Rohmer excedería sus posibilidades y conocimientos, sino referencias de audición (la edición brasileña acompaña cada partitura con una grabación de referencia y la indicación del momento en que aparece el pasaje, lo que facilita la comprensión del lector común). Da la impresión de que Rohmer ha tocado un poco el piano y sin duda tiene conocimientos de armonía. Pero no importa tanto cuánto sabe, sino cuánto oye, y cuánto piensa sobre lo que oye.

Es cierto que esos pensamientos no “ascienden” puramente, no van simplemente de la audición a la teoría, de lo particular a lo general, sino que hay un ida y vuelta permanente. Difícilmente Rohmer habría llegado a la idea de una “profundidad a más” en Mozart si no fuese por El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer, sin duda uno de sus filósofos de cabecera. Lo que Schopenhauer le atribuye a la música (instrumental o “absoluta”) en general, Rohmer se lo atribuye a Mozart en particular. Escribe Rohmer: “Lo que hace la grandeza –la profundidad– de Mozart es, repito, la generalidad absoluta de su propósito, delante del cual el lenguaje de Beethoven, en el primer y segundo períodos, nos parece más particular, más anecdótico”. Y más adelante: “La ascensión a la que asistimos [con Mozart] no es la ascensión desde alguna cosa hasta otra, aunque podamos, dependiendo del humor del momento, darle un contenido material o espiritual. Ella es, en primer lugar, ascensión en cuanto tal, ascensión en sí”. Rohmer concluye con una fórmula bien decimonónica: “Mozart es el artista de las Esencias; Beethoven, el de las Ideas”.
Pero a veces la cosa cambia un poco. “En los últimos cuartetos –apunta Rohmer–, Beethoven llega a igualar la profundidad mozartiana por el atajo de una alegría ‘ontológica’, que presenta incluso en los pasajes más graves.” Rohmer es un idealista, pero un idealista a contrapelo, que asocia “profundidad” con “alegría” y que va a buscar esta última no en las obras más redondas del período heroico de Beethoven, sino en el mundo solitario de los últimos cuartetos: “Nunca se celebró de manera tan brillante como allí la alegría del espíritu victorioso y libre. La alegría más activa: delante de ese motivo, cualquier otra melodía nos parece el suspiro de un vencido, o de un enfermo”. Quién diría.
“Prefiero la palabra ‘forma’ en vez de ‘estructura’, porque mi pensamiento no se apoya en bases lingüísticas: se inscribe más en la tradición de una filosofía de las Ideas, o Esencias”, escribe el cineasta sobre el final del prefacio. En principio, esto puede leerse como una toma de distancia respecto de ciertos preceptos estructuralistas de su tiempo. Pero creo que a esa preferencia de una cosa sobre otra podríamos darle una significación adicional, por otro lado perfectamente actual, ya que en pocos campos la noción de “estructura” ha quedado tan desdibujada como en la música; lo que en cierta forma es paradójico, ya que en pocos campos esa noción podría clarificarse con mayor facilidad. Estructura es todo aquello de lo que el compositor parte: una tonalidad, una serie de doce sonidos, una fórmula rítmica, una proporción de compases, una fórmula matemática, un grupo de hexacordos, etcétera; es algo fijo, fuera del tiempo. Forma es la singularidad que todo eso adquiere con el paso del tiempo.
Permítanme contar algo increíble. Hace algunos años, en una reunión en la escuela de uno de mis hijos previa a un campamento, ante la pregunta de una madre sobre qué comerían los pequeños en el ómnibus hasta llegar a destino, el coordinador respondió que se había previsto una “estructura de facturas”; esto es, medialunas, vigilantes, tortas negras, pero presentado con la debida solidez. En verdad, los comentaristas de música no somos menos ridículos cuando decimos que tal pianista o tal director tuvo muy presente o subrayó la “estructura” de la obra. No alcanzo a representarme cómo esto puede ser posible. ¿Enfatizando las cadencias y los puntos culminantes?
La estructura no siempre se oye, al menos no directamente; lo que indefectiblemente se oye es una forma, y una forma hecha de instantes. Rohmer lo dice bien: “La última nota de la pieza anuncia menos un acabado que un fin. La obra, en cada momento de su duración, se ofrece a nuestra entera admiración. No la apreciamos anticipadamente, por lo que será, sino por lo que es en el momento presente. No es, por lo tanto, el material que está al servicio del conjunto, sino al contrario. La vida del instante se enriquece con el peso de lo que la precede y muere a cada segundo para, a cada segundo, renacer”.





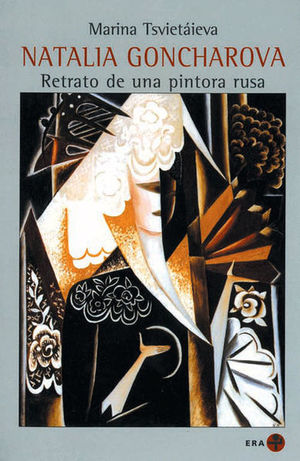
Comments