Dos conferencias en Buenos Aires
- iván garcía lópez

- Nov 10, 2018
- 7 min read
Milo de Angelis
Poesía, herida, silencio

El silencio poético no es lo opuesto a la palabra, sino más bien otra forma que tiene la palabra de prepararse y esperar su nacimiento. Es el lugar en blanco donde la palabra entra sin forma todavía y se prepara para tomarla, un lugar de energías en equilibrio y en estado de espera, de energías que deben encontrar su camino expresivo, su propia fisonomía.
Siempre me gustaron los poetas lacónicos, aquellos cuyas frases recorren un largo camino antes de esbozarse, caen en trampas y en grietas, superan barreras y controles, todo lo que impide la fluidez del discurso. Quizás la poesía consista en esos obstáculos. Y el dique que obliga al flujo verbal a detenerse, a permanecer en sí mismo, a acumular espesor, hasta hacerse denso, profundo, apremiante.
Así se prepara la palabra poética para irrumpir, para precipitarse. No es algo que se produzca poco a poco, sino a fuerza de desgarramientos y sacudidas. “Avalanchas”, decía Kierkegaard para referirse a esas “irrupciones”. El silencio y la palabra son dos condiciones en permanente conflicto, dos estados del ser que parecen inconciliables. No se puede pasar del uno al otro poco a poco, por agregados o aproximaciones sucesivas. No se llega a la unidad sumándole decimales a 0,9. No se llega así a la otra orilla. El silencio y la palabra no están vinculados por un puente. No se llega a la palabra de una manera progresiva, como en una carrera, desde los tacos de salida hasta la línea de llegada. Es preciso un salto, un desgarramiento, una herida.
“Lo que no lleva en sí su propio fin”, escribía Nietzsche en 1886, “no tiene derecho a comenzar”. Ya había intuido que toda poesía obtiene su verdad de su zona de penumbras, de una interrupción del verso, del blanco a la derecha de la página, de esa súbita conclusión del sonido. La poesía lleva consigo su fin. Su fin la interpela y la obliga con la fuerza de una sentencia definitiva, la instancia suprema de un juicio. En cambio, lo que no lleva consigo su fin es la conversación, su laxo seguir hasta el infinito, como un debate televisivo, de un programa al siguiente. En resumidas cuentas, es lo opuesto a la palabra poética, que existe sólo si se la interpela con urgencia, como una cuestión de vida o muerte, con la violencia de un ultimátum…
Los muertos callan. O, mejor dicho, no hablan. Continúan en silencio. O mejor dicho, no dejan de no hablar. La doble negación en este caso se refiere a sus palabras truncadas que resuenan trágicamente y a nuestra obligación incesante de escucharlos. No dejan de no hablar.
Primero debemos regresar a los lugares donde su palabra estuvo viva. Una vez más, un retorno. Todo viaje es un retorno. Para que su palabra retorne a nosotros, nosotros debemos retornar. A sus lugares. Retornar a esos lugares en los cuales su palabra floreció, en los cuales los muchachos de las pandillas se juraron lealtad, en los cuales una antigua sonrisa se reveló por primera vez y para siempre. “Silentes” llamaban los antiguos a los muertos, pero también a los exiliados. Los muertos y los exiliados tenían el mismo nombre.
“Existe el silencio entre dos notas, pero también existe el silencio de las dos notas”, solía repetir Jiddu Krishnamurti. Es una frase que le concierne a la poesía. Todo poeta conoce el silencio entre dos notas, el silencio entre dos libros, cuando el segundo libro empieza a configurarse y lo reclama con su universo estilístico, le sugiere ritmos y palabras, le pide que no continúe en silencio y que acceda finalmente a la página en blanco. Pero está también el otro silencio. Lo quiero llamar de este modo: el silencio que envuelve a las dos notas.
Es un silencio distendido, un dilatarse de días, de experiencias; un mundo que ya no tiene en cuenta a los libros, ni al anterior ni al próximo. Es el silencio de ambas notas, cuando el primer libro ya está lejos y el segundo aún no ha dejado oír su voz y su reclamo.
Es preciso aceptar este silencio: puede ser bueno y fecundo, si lo aceptamos. Aparecen, sin que nos demos cuenta, semillas interiores que darán su fruto algún día. Ya no pensamos en el libro que hemos escrito, por fin se ha producido un distanciamiento. Pero tampoco se asoma en el horizonte el próximo libro, no se perfilan sus rasgos, su voz no resuena todavía. Estamos en el corazón de la experiencia, de los días y de los encuentros. Ya no estamos viviendo en la estela del libro precedente. No nos preparamos para el libro que vendrá. Estamos solos en medio de los asombros de la experiencia. Estamos cambiando. Y el segundo libro se dará sólo si el cambio se produce. Un libro no termina cuando acabamos la última página. Un libro termina cuando sentimos agotado su universo estilístico y existencial, cuando se produce un desgarramiento, una fractura violenta.
San Agustín cuenta que todos nosotros, en alguna época de nuestra vida, nos encontramos con nuestra pobre balsa en medio de un lago, de noche, en medio del silencio… no sabemos dónde estamos, no sabemos dónde está la orilla, no hay luces ni voces que vengan a auxiliarnos… sólo hay oscuridad y silencio… debemos saltar… es inútil permanecer en la balsa, tratar de arreglarla, reparar las grietas… debemos saltar en la amenazadora oscuridad del lago… debemos exponernos a un peligro. Amenaza, peligro, desgarramiento… palabras éstas que están relacionadas con el pasaje del silencio a la palabra, del pensamiento a la voz… la palabra amenazada por su fin… pero que justamente en esa amenaza encuentra su verdad, su carácter dramático, su significado.
De mi juventud
De niño no lograba contar nada de mi vida. No lograba contar nada. Si me preguntaban lo que había sucedido el día anterior, no sabía por dónde empezar. Aparecía algún fragmento aislado del resto. Quienes me escuchaban, perplejos, no percibían una historia, la sucesión de los acontecimientos, un ritmo narrativo. Esos girones no lograban ponerse en sintonía. O bien era una escena sobre la que me detenía demasiado tiempo, encarnizadamente, con un apasionamiento fuera de lugar. Como en algunas películas de terror, fijaba la lente en un detalle, me detenía allí, creaba un clima de suspenso. Quienes me escuchaban terminaban por perder el hilo, o se exasperaban. Advertían una sensación de urgencia, que algo estaba por cuajar, en el sentido de una inminencia crucial, de un hecho decisivo. Pero el hecho, en lo mejor del asunto, desaparecía. Se hacía un silencio.
El silencio me acompañó durante toda mi juventud. En silencio fantaseaba, recordaba, preparaba encuentros y situaciones, partidos de fútbol y juegos temerarios. Llegar del silencio a la palabra significaba recorrer un largo camino, un camino lleno de obstáculos, arenas movedizas, fosos. La palabra estaba allí, inminente pero inalcanzable, tan inminente que se volvía remota. La energía que debía desembocar en ella se recogía en sí misma, no encontraba un desarrollo, no se explicaba. Pero, en realidad, toda esa presión, esa fuerza contenida y tempestuosa, ese universo enmudecido buscaba su camino. Su camino era la poesía. Sin lugar a dudas, era la poesía. Pero no se presentó de inmediato. Iban a pasar años. Hubo antes una larga gestación, a partir de la escuela primaria, una época de preparativos subterráneos. Una vez la definí como la época de las redacciones en la escuela.

Me preparaba para escribir mi redacción como uno se prepara para un encuentro amoroso. Esperaba ese momento con ansiedad, con palpitaciones de felicidad, un éxtasis total de mi pequeño ser. Por supuesto, seguía haciendo las cosas de todos los días. Jugaba a la pelota, cuidaba a mis gatos, leía. Pero todo confluía allí, en el acontecimiento supremo, en la hoja que me esperaba sobre el banco y llenaba el día. Y también la noche. El duermevela se poblaba de frases, episodios, rostros y calles que haría renacer en la redacción. Cuando llegaba el bendito día, sentía que de esa redacción dependía mi vida entera y también la de quien me leía, el maestro Bruno Piccoli, mi primera vía de acceso: a través de él, me dirigía al mundo entero. Me encontraba frente a una puerta. Esa hoja a rayas, esa hoja convencional, rectangular y blanca, era realmente una puerta. Era preciso atravesarla para entrar en la verdadera vida. Y escribir la redacción era un acto profético. Eso que estábamos por escribir en clase era los que después íbamos a encontrar entre los hombres: era un anticipo de nuestros amores, dolores, soledades, un mapa de nuestro viaje, un mapa mudo que debíamos llenar con la máxima precisión, un salvoconducto esencial para nuestra salvación.
Terminados mis estudios secundarios, empieza la época de los maestros. Los maestros, tanto los famosos como los desconocidos, en quienes los versos de un solitario como yo encontraban una historia y un entorno. ¿Quiénes fueron? Ya nombré a algunos muchas veces, pero sin duda debo volver a hacerlo: Giovanni Raboni, y su oído infalible, capaz de observaciones sutilísimas acerca de un verso; Mario Luzi, absorto y nocturno en su casa florentina; Piero Bigongiari, caballero de lecturas desmesuradas, de luminosa esencia; Franco Fortini, que se adentraba con ímpetu y con furia en cada página, pero también con una perfecta sabiduría, como si de ese poema dependiese la vida eterna; Giorgio Colli, con quien pasé tantas horas hablando de nuestro amado Friedrich Nietzsche; Angelo Maria Ripellino, que fue el primero que me sugirió la lectura de Marina Tsvietáieva, ya en el año 1971. Estos son los maestros que seguramente pertenecen a la historia. Pero también están los maestros que no tienen un nombre, todos los que me acompañaron en algún tramo del camino y después tomaron otros rumbos. Jóvenes que tenían algunos años más que yo, que me hicieron alguna indicación acerca de un verso, o me aconsejaron la lectura de algún autor. Amigos por breves temporadas, compañeros de la escuela o de la vida que encontraron después otras metas o tal vez se perdieron de manera dramática. Son muchos y fueron para mí fundamentales en los años setenta, la época de mi primer libro: a menudo los recuerdo; todavía me hablan con el mismo tono de voz, a la salida de un bar o de una presentación, me hacen regresar a ese breve trecho que recorrimos juntos. Recuerdo un llamado telefónico, en 1974, a una poeta de mi generación. No era tan fácil como ahora. No había celulares ni correo electrónico. Existía sólo el teléfono fijo. Y como yo vivía aún con mi familia, no quería llamar desde mi casa, quería estar solo para ese diálogo acerca de la poesía. Entonces llamé desde un bar, bien provisto de fichas, y empezamos a hablar. A cierto punto, mientras discutíamos unos versos, me di cuenta de que esa situación constituía el emblema mismo de la poesía. Estábamos allí, pendientes de la caída de una ficha telefónica, en medio del tráfago del mundo, intentando ser breves y hacerlo entrar todo en un último minuto: esa llamada telefónica, esa ficha telefónica que nos quedaba, tenían exactamente el rostro de la poesía.
Buenos Aires, 29 de abril de 2011
Traducción del italiano de María Julia de Ruschi
Publicado en La Jornada Semanal en dos partes (4 de enero de 2017 y 20 de enero de 2017).
Documental completo Sulla punta di una matita. Conversazioni con Milo De Angelis, de Viviana Nicodemo.

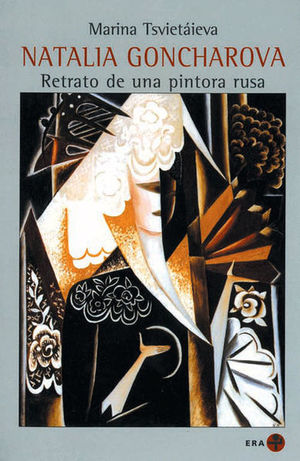
Comments