Diego Tatián: Hugo Gola, lo público entrañable.
- iván garcía lópez

- Sep 1, 2024
- 5 min read
Hugo Gola, lo público entrañable
Diego Tatián
Texto leído como presentación de la conferencia de Hugo Gola sobre El mundo poético de Juan L. Ortiz, dictada en la Facultad de Lenguas de la U.N.C (Universidad Nacional de Córdoba), el 17 de abril de 2006.

De la poesía estricta de Hugo Gola podría decirse lo que según Proust se verifica en todos los grandes escritores: la leemos como si se tratara de una lengua extranjera. O una lengua muerta. O una lengua naciente. En cualquiera de los casos una lengua que piensa –la lengua piensa, no el poeta. Y es esa, tal vez, la especificidad del lenguaje poético, un lenguaje en el que “no podrían darse órdenes” y que tampoco, por lo mismo, podría ser obedecido. Y esa es su única diferencia con un informe académico, o una noticia periodística, o el código civil –que Balzac decía tener por modelo–, apenas esa: que están ahí para referir, o comunicar, o mandar, no para pensar. Como también, diría, es la diferencia entre la rueda de bicicleta de Duchamp y cualquier otra rueda; no sabríamos precisar muy bien por qué, por lo que sea, la rueda de Duchamp piensa, es una cosa que piensa.
Pero, volviendo, esa impresión de lengua muerta, o apenas nacida, se conjuga en la poesía de Hugo Gola con la experiencia de un castellano íntimo; no diría puro, puesto que contaminado de mundo. Un castellano sin banalidad ni estridencias. O, tal vez, un castellano en el que las palabras más banales han dejado de serlo. La poesía de Hugo Gola –lo dijo Saer de manera más simple y perfecta– como “sobresalto viviente del idioma”.[1] Aunque en sí misma, yo diría que poesía sin sobresaltos, mansa; remanso, no cascada. Según creo, nada abrupto hay en ella; incluso la palabra “niebla” o “muerte” o “demencia” o “dios”, cuando las encuentras, no se apartan nunca de una cotidianeidad y una cercanía que las revela casi como palabras mínimas, como si se dijera “mesa”, “manta” o “mano”.
Si nuestros mayores escritores, Juanele, Macedonio, Borges, en sentidos diferentes expresan un mismo estado de felicidad de la lengua (estado que durante muchos años ha sido la condición más constante del “idioma de los argentinos”), lo que sucede con la lengua en la poesía de Gola, me parece, es otra cosa. No hay, ni podría haber después de tanta muerte que sin duda ha afectado también a nuestras palabras, una lengua esencialmente feliz. Lo que yo encuentro o me parece entrever en la poética de Gola es lo que llamaría un estado de serenidad de la lengua. Ni lúdica ni trágica. Ni canónica ni de vanguardia. Quiero decir, una poética diáfana, calma, en la que se ha sido capaz de escribir por ejemplo: El sauce sacude su follaje / la palmera sube alta / por encima del níspero, creo que presupone un legado del que es consciente en cada verso; un legado que no es sólo poético sino también político. Por eso lo que aquí se pone en juego es una responsabilidad, en el sentido más elevado de la palabra. Acaso esa misma responsabilidad es lo que hace que la poesía de Hugo Gola sea una interrogación por la poesía; por el misterioso trabajo de servirla –escribirla, editarla– y dejarse afectar por ella.
En efecto, un impresionante trabajo de editor de poesía y reflexión sobre la poesía –primero en la revista Poesía y poética, después en El poeta y su trabajo– acompaña desde hace muchos años la actividad propiamente creativa de Hugo Gola, como una parte suya no menor. Editar poesía es siempre arrojar una botella al mar; en este caso, de una manera u otra, la botella llega siempre a Córdoba para despertar interés en nombres a veces desconocidos, o para estimular discusiones. En el centro de esta aventura del lenguaje (leer, editar, escribir) que amorosamente sostiene Hugo Gola, está el nombre de Juan L. Ortiz. Una contigüidad biográfica –y también, creo, una misma manera de entender la vida del poeta– de Gola con ese extraño milagro de la cultura argentina y universal que fue Juan L. Ortiz, ha permitido que con los años el nombre del poeta entrerriano, por delicada insistencia, vaya obteniendo poco a poco el reconocimiento de su importancia cultural y revelándose su secreta necesidad para todos nosotros.
La Tierra y el Sol fueron divinizados por muchas culturas. Me pregunto si hay también, si ha habido, una religión del agua. En cualquier caso, en Juanele, también en la música de Gola aunque esté hablando de cualquier otra cosa, una poesía tributaria del agua nos desconcierta por su carácter a la vez religioso y no ceremonial –y también pensante pero no conceptual: Veo el sol / soleando. Más allá de la evidente remisión a Heidegger de estos versos, su imposibilidad gramatical, su agramaticalidad, nos permite acceder a una apertura de mundo que sólo una torcedura de lo lingüísticamente correcto es capaz de producir. Pero también la mención redentora de lo que el tiempo (el agua) lleva y guarda para sí, como los utensilios perdidos / que yacen en órbitas perdidas.
Podría decirse de la poesía de Hugo Gola exactamente lo mismo que él dijera de la de Juan L. Ortiz: “Más de cincuenta años de trabajo para construir pacientemente un orden homogéneo y real, viviente y articulado; un mundo complejo, tejido con la precaria circunstancia de todos los días, con la alta vibración de la historia, con la angustia secreta de la pobreza y el desamparo, y la repetida plenitud de la gracia”.
La lectura de Hugo Gola no dejará de revelarte –acaso a esto se refería también Eduardo Milán cuando habló de un “oficio de resistencia poética” en él– una interrogación por la verdad, la vida verdadera que se apoya en una confianza en la palabra, una confianza que es tensión, trabajo, soledad. Casi como una “filtración” que se escabulle por igual entre las histéricas imposturas del mercado y la siempre mal disimulada vanidad académica, para sustraerse del culto a la personalidad en cualquiera de sus formas –una de las cuales acecha al poeta. Más bien, la rutina lúcida de Hugo Gola con los poetas y la poesía busca alzar su morada en el corazón secreto de una comunidad imaginaria y a la vez real, donde el culto a la personalidad ha quedado muy atrás y ha cesado al fin la represión de lo impersonal, es decir de lo sagrado y lo indisponible que hay en las criaturas. Y así, un trabajo con las palabras y los días que busca sin concesión preservarse de la propaganda y la celebridad para, al fin, encontrar una singularidad íntima, jamás privada –más aún lo público extremo, lo público entrañable que se revela a quien ha llegado en soledad; y entonces sí, una vez allí, se abre en el trabajo y en el tránsito del tiempo un estado de población, una comunidad en la que, si lees esta poesía, querrás vivir. Acaso se deba al hecho de que la dimensión más íntima de la poesía, es decir de la vida de Hugo Gola, la palabra última que hallaría una arqueología de su secreto más hondo es, en un sentido fuerte, muy fuerte, del término, la amistad.
[1] Prólogo a Hugo Gola, Filtraciones. Poemas reunidos, Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 13.





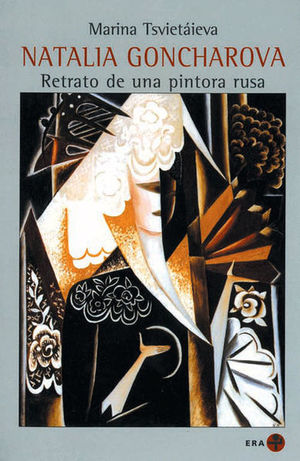
Comments