Deambular otra vez: Selva Almada
- iván garcía lópez

- Mar 17, 2022
- 4 min read

La quietud
Hace seis meses que no piso Buenos Aires, la ciudad donde viví los últimos veinte años, de la que nunca me ausenté más de tres semanas. Ahora vivo en una zona semirrural del conurbano bonaerense, si es que algo así puede existir, a 50 kilómetros de la capital. En las afueras de un pueblo pobre, con casas de ladrillo hueco, sin terminar, con hierros herrumbrados que asoman encima de las lozas como la promesa de un segundo piso que nunca se construyó. Hace años, con unos amigos, compramos un lote aquí. Cada uno tiene una pequeña parcela y sobre ella una casa minúscula hecha con un contenedor. A veces, cuando no puedo dormir, pienso qué cosas habrán viajado adentro de esta caja de metal donde yo intento conciliar el sueño. Qué mares habrá atravesado mi casa hasta encallar en este pueblo, arrastrada hasta aquí por una grúa. En el pueblo nos conocen como "los que viven en los contenedores", llama la atención porque no hay otras construcciones así. Están las casas sin terminar de ladrillo hueco del casco urbano; las casas-quinta con pileta, árboles antiguos y entradas para varios coches; y los ranchos de madera, casitas precarias donde viven los quinteros bolivianos y paraguayos. Porque en este pueblo se cultivan verduras que abastecen toda la zona. Entonces aquí las construcciones son de ladrillo pelado, de metal como las nuestras, de madera, y de plástico: los enormes invernaderos donde se cultiva.
Desde los diecisiete años que no vivo en un contacto diario con la naturaleza. Nací y me crié en un pueblo; luego emigré a una ciudad más grande para ir a la universidad; luego me mudé a Buenos Aires, la ciudad más grande de mi país. Ahora, mientras escribo, tengo frente a mí un bosquecito de álamos, un limonero real, un ciruelo justamente florecido y un cerezo con pimpollos que se abrirán en cualquier momento. Madreselvas y rosas salvajes trepan por los árboles que no dan frutos. Cuando me instalé aquí en marzo los álamos estaban aún llenos de hojas. En Buenos Aires también hay árboles y en otoño las hojas amarillas se amontonan en las calles hasta que las recogen. Pero este año aquí pude ver las hojas mientras caían. Es decir, en el momento exacto en que se desprendían de las ramas y empezaban a planear en el aire hasta llegar al suelo. Así hasta que los árboles quedaron completamente pelados, las ramas blancas y delgadas de los álamos extendidas hacia el cielo como garras de esqueleto. Ahora que ya estamos en septiembre estoy asistiendo al milagro inverso: las ramas que parecían muertas se llenan de botones de un verde increíble de tan brillante, tan nuevo, como si ese tono de verde acabara de inventarse.
Algo que también había olvidado después de tantos años de vivir en una ciudad, es la luz del día. En Buenos Aires, sobre todo si vivimos en casas y no en edificios, es habitual tener la luz eléctrica prendida durante todo el día porque la luz natural no alcanza a iluminar el interior de las habitaciones. El resto de las construcciones, los edificios altísimos, impiden que llegue el sol durante el día. La iluminación artificial de las calles, la cartelería, los semáforos, el esmog, impiden ver las estrellas durante las noches.
No me gusta el invierno, me angustia de esa época sobre todo la falta de luz, que los días sean tan breves. Cuando vivía en la ciudad me ponía contenta, una alegría infantil, absurda, cuando llegaba el 22 de junio. Esto quería decir que a partir de ese día, los días empezarían a alargarse en dosis minúsculas de segundos. Imperceptibles en la ciudad. Ahora que estoy aquí lo he visto con mis propios ojos: unos segundos más de luz cada día. Las estrellas brillando en las noches heladas. La escarcha en el pasto destellando bajo los rayos del sol en la mañana. Ahora, estas últimas semanas, las esferas del diente de león casi flotando sobre el pasto por efectos de la luz.
No me había dado cuenta de cuánto añoraba la luz en toda su variación. Asistir, como se asiste a un evento magnífico, a las puestas de sol. El cielo rojo enloquecido que empieza a tornarse violeta como si le faltara el aire, lívido, asfixiado por su propia belleza.
A esta altura de mi relato se preguntarán qué tiene que ver esto con la escritura. Probablemente nada pues hace meses que no escribo. ¿Qué tendría para decir de la escritura alguien que no escribe? Y probablemente todo porque, aunque no esté en "estado de escritura", siento que no estaba tan empática y receptiva y amorosa de mi entorno desde hace años. Después de todo creo es lo único que necesita una escritora, un escritor, para que me interese lo que escribe: empatía.
[Nota de los editores: "Los textos reunidos en este libro, escritos por Cristina Rivera Garza, Juan Pablo Villalobos y Selva Almada, formaron parte del evento Conversaciones que inauguró la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca en 2020."]
-----
Selva Almada. "La quietud". En Selva Almada, Cristina Rivera Garza y Juan Pablo Villalobos. Deambular otra vez. México: Almadía / Impronta, 2021. pp. 9-13.

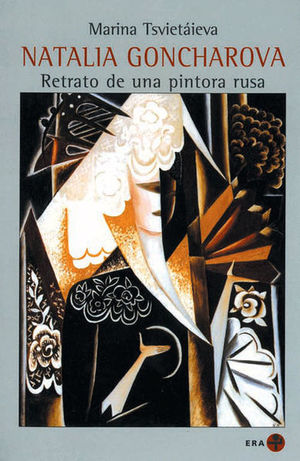
Comments