Marina Tsvietáieva: El diablo
- iván garcía lópez

- Oct 15, 2024
- 5 min read
Updated: Oct 17, 2024
Traducción y nota de Selma Ancira
El diablo es, quizá, el relato más enigmático de Marina Tsvietáieva. El más inquietante. Escrito durante su exilio en París, en 1935, forma parte de un ciclo de prosa autobiográfica que la autora dedicó a su infancia: Mi madre y la música, Mi Pushkin, La casa del viejo Pimen, Mi padre y su museo, Las flagelantes son algunos de los títulos que componen este espléndido mosaico de vivencias y emociones, descubrimientos y desilusiones de una niña que nació distinta....
En este ciclo, siguiendo el hilo de la memoria emocional y poética, Tsvietáieva recrea a los seres que poblaron sus primeros años, a los protagonistas de su niñez, a sí misma cuando aún no se sabía poeta, formando un denso entramado de presencias mágicas, asociaciones misteriosas y palabras cuya función no siempre es explicar sino más bien encantar. Hay, en Mi madre y la música, un momento que me gusta especialmente y que me parece muy revelador del estilo intrincado de la autora. "Al niño no hay que explicarle nada –dice Marina–, al niño hay que – hechizarlo. Y mientras más enigmáticas sean las palabras del hechizo – más profundamente arraigarán en él, más indiscutiblemente actuarán: 'Padre nuestro que estás en los cielos...'" Me atrevo a aventurar que al escribir esto, Tsvietáieva no pensaba sólo en el niño, sino también en su lector: hechizarlo, fascinarlo, seducirlo con el sonido de las palabras, sueltas o encabalgadas, con las imágenes que de ellas se desprenden, con la intensidad trepidante de sus emociones y sus sueños.
El diablo es una de las teselas más brillantes de ese sutil mosaico que no sólo es la evocación de la infancia de la autora, sino un acto de amor y un homenaje a toda una época y un mundo desaparecidos que Marina evoca con conmovedora nostalgia.
S.A.
El diablo
El diablo hizo amistad con el niño.

El diablo vivía en la habitación de mi hermana Valeria – arriba, justo donde terminaba la escalera –, roja, de raso de seda de damasco, con una eterna y marcadamente oblicua columna de sol, donde incesante y casi imperceptible giraba el polvo.
Comenzaba con que me llamaban para que fuera: “Ven, Musia, alguien te está esperando”, o: “¡Rápido, rápido, Músienka! Te está esperando una (alargando la palabra) sorpre-e-sa”. Un misterio puramente formal, puesto que yo sabía perfectamente bien quién era ese “alguien” y qué era sorpresa, y quienes me llamaban sabían que yo – sabía. Eran – o bien Avgusta Ivánovna, o la nana de Asia, Alexandra Mújina, o en ocasiones alguna invitada, pero siempre – una mujer, y nunca – mi madre, y nunca – la propia Valeria.
Y así, medio empujada, medio – por la habitación – atraída, haciéndome del rogar frente a la puerta, como los aldeanos frente al agasajo, medio animada y medio alelada – entraba.
El diablo estaba sentado sobre la cama de Valeria, – desnudo, en una piel gris, como la de un dogo, con unos ojos blancuzco-azulados como los de un dogo o un barón del Báltico, con los brazos extendidos a lo largo de las rodillas como una mujer de Riazán en una fotografía o un faraón en el Louvre, en esa misma postura de inevitable paciencia e indiferencia. El diablo estaba apaciblemente sentado, como si lo fotografiaran. No tenía pelaje, tenía lo contrario al pelaje: absoluta tersura y hasta suavidad, como la superficie del acero. Ahora me doy cuenta de que el cuerpo de mi diablo era idealmente-atlético: como el de una leona, y por la textura – como el de un dogo. Cuando veinte años después, durante la Revolución, dejaron a un dogo a mi cuidado, de inmediato reconocí a mi Gríseo.
No recuerdo los cuernos, quizá fueran pequeños, aunque más bien eran orejas. Lo que sí tenía era – rabo, leonino, grande, desnudo, fuerte y vivaz, como una serpiente graciosamente enroscada varias veces alrededor de las estatuarias e inmóviles piernas – de tal manera que, después de la última vuelta, asomaba una borla. Pies (plantas) no tenía, pero tampoco tenía pezuñas: unas piernas humanas e incluso atléticas se sostenían sobre zarpas, de nuevo leonino-dogunas, con uñas enormes, también grises, color gris cuerno. Al caminar – hacía ruido con las uñas contra el suelo. Pero jamás caminó en mi presencia. Su principal signo distintivo no eran las zarpas, ni la cola, – no sus atributos, sino – sus ojos: incoloros, indiferentes, inexorables. Antes que nada hubiera pasado, lo reconocía por los ojos, y a esos ojos los habría reconocido – aun sin que nada hubiera pasado.
No había acción. Él permanecía sentado, yo – de pie. Y yo – lo amaba.
Los veranos, cuando nos trasladábamos a la dacha, el diablo iba con nosotros, o más bien, ya se encontraba allá – en el perfecto estado de un arbusto trasplantado con raíces y frutos – sentado sobre la cama de Valeria, en su habitación de Tarusa, una habitación estrecha, cuyo canalón se enlazaba en el jazmín, con el canalón vertical de una enorme estufa de hierro fundido, absurda en el mes de julio. Cuando el diablo estaba sobre la cama de Valeria parecía que en la habitación hubiese una segunda estufa, y cuando no – la estufa de hierro del rincón parecía ser él. Tenían en común el manto con el reflejo gris-azulado del verano sobre el hierro, el hielo categórico de una estufa – en verano, la estatura que rozaba el techo y – la total inmovilidad. La estufa estaba tan apacible que parecía que la fotografiaran. Ella lo reemplazaba con todo su gélido cuerpo y yo, con ese placer especial del reconocimiento secreto, me le pegaba con mi nuca de cabello recién cortado, y ardía por el calor del verano, mientras en voz alta leía a Valeria Las almas muertas, que mi madre me había prohibido leer y Valeria, por lo tanto, me lo había permitido – me lo había puesto en las manos. Las almas muertas, en el que nunca llegué – ni a las almas ni a los muertos –, ya que siempre en el último instante, cuando estaba a punto de aparecer – las almas y los muertos –, como a propósito se dejaban oír los pasos de mi madre (que por cierto nunca llegó a entrar, sólo, en el momento justo – como si un mecanismo se pusiera en marcha – pasaba por allí) – y yo, sintiéndome desfallecer por un miedo distinto – real, deslizaba el inmenso tomo debajo de la cama (¡esa misma!). Y la vez siguiente, cuando encontraba con la vista el lugar preciso del que los pasos de mi madre me habían arrojado, ellos ya no estaban ahí, se habían ido, más adelante – a otra parte, precisamente a aquella de la que yo volvería a ser arrojada. Y así, jamás llegué hasta las almas muertas, ni entonces, ni después, ya que ningún terror moral (bienestar físico) de los personajes de Gógol coincidió jamás en mí con el simple horror del título: nunca satisfizo en mí la pasión por el miedo, avivada por lo horroroso del título.
Separada del libro, me pegaba a la estufa, la mejilla roja contra el hierro azulado, la mejilla caliente – contra el metal helado. Pero contra él – sólo cuando adquiría la forma de la estufa, contra él – aquél – jamás. Aunque, quizá – sí, pero porque me llevaba en brazos y a través de un río.
----
Marina Tsvietáieva. El diablo. Traducción de Selma Ancira. México: Ediciones Sin Nombre, 2023.

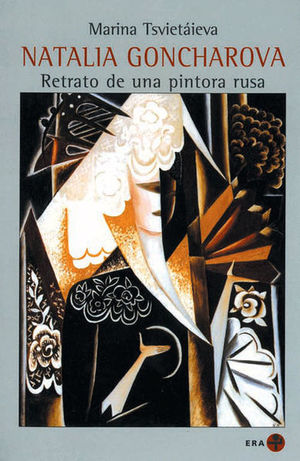
Comments